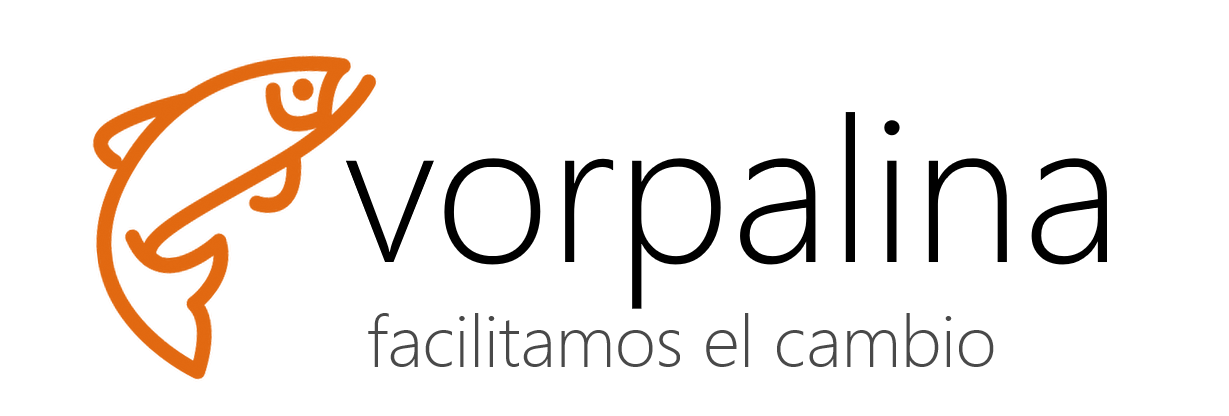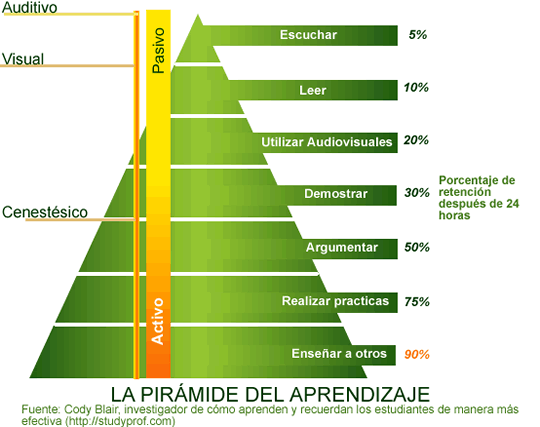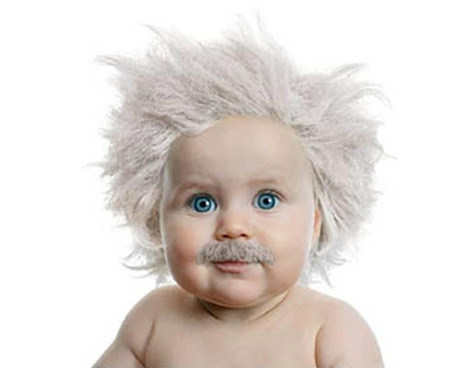por David Criado | Abr 30, 2015 | DESARROLLO PERSONAL

“Mujer sencilla, treinta años, bien en todos los sentidos y hasta ahora muy puesta a prueba sentimentalmente, ingresos medios de quinientos mil dólares anuales, busca señor, incluso calvo, honesto y sensible, para fundar un hogar prolífico. Escribir a Marilyn Monroe, Sutton Place, New York”.
Anuncio real aparecido en la prensa neoyorquina en 1955. Nunca recibió respuesta.
QUÉ ES LA DECISIONOMÍA
Es la caña de la montaña. Es la economía de las decisiones. Me lo acabo de inventar, pero funciona. La ciencia de la toma de decisiones que aporten beneficios. Sin más.
En este artículo pretendo prescribir sin receta un tratamiento rápido y útil para aquellas buenas personas que en su vida diaria se hallan en la acostumbrada situación de tener que decidir algo. Escribo este artículo porque compruebo a diario una desgracia: las buenas personas no suelen parecer muy prácticas y tienen peor marketing que las malas a lo largo de la Historia. Y yo, diría que de forma obstinada, cada día apuesto por las primeras. Dotarlas de este breve compendio para mejorar su toma de decisiones es solo un paso más.
Lees este blog. Eres hispanohablante, hombre o mujer de no más de 70 años, con inquietudes, conocimientos y experiencia. De modo que a la pregunta ¿Crees que eres una buena gente? tú respondes siempre SÍ. Luego este artículo también es para tí.
Como acabamos de comprobar que tu nivel de autocrítica está por los suelos, intentemos ahora trabajar solo tu bondad. Sirva este artículo para aportarte foco. Creo en tí, buena persona. Por ello, si tú crees que lo eres, este Manual de decisionomía para la buena gente te ayudará a practicarlo.
Tu toma efectiva de decisiones creo que puede impedir que las malas personas (que no son como tú, claro está, pero existen y tienen derecho a salir a diario a jugar este partido) se apoderen de tu mundo. La fe de todas las personas que conozco consiste en creer a personas increíbles, seres fantásticos o grandilocuentes que han logrado hazañas. Mi fe consiste en creer en las personas creíbles, seres extraordinariamente llanos que aprenden a vivir y disfrutar su vida. Admiramos a Marylin, la actriz depampanante, pero también matamos a Marylin, la chica que solo quería un poco de cariño y lo demandaba en los anuncios de periódico. Todo el mundo tiene derecho a sobrevivir; pero solo las buenas personas deberían tenerlo a vivir. Todas las personas merecen la pena; pero solo las buenas personas merecen la alegría.
Para todas aquellas personas cuya condición o labor consista en tomar continuamente decisiones, existen además artículos de humilde valor práctico en este mismo sitio que pueden ser también muy útiles. Comenzamos nuestro Manual de decisionomía para la buena gente. Plantéate cada uno de estos cinco puntos cada vez que tomes o te obligues a tomar una nueva decisión:
1.- TODO EL MUNDO TIEMBLA
No se por qué pero todos los valientes creen ser únicos. No se por qué pero todos los miedicas, también. Y el caso es que ninguno de los dos tiene ninguna estadística que juegue a su favor. Todos hemos sido valientes y miedicas. El mayor peso de uno u otro en tu vida es tan solo una cuestión de práctica y continuado entrenamiento. Eso que te pasa, eso sobre lo que tienes que decidir ahora… algún día le pasó o algún día le pasará a otros. Porque todo el mundo tiembla. No conocerás a nadie cuya fortaleza no se haya construido sobre sus limitaciones. Tu miedo a tomar una decisión no es único. Ese miedo es común a todos. Lo que verdaderamente te hace único es tomarla. Pero, créeme, todo el mundo tiembla. El éxito consiste en temblar sin que se note.
La mayor parte de decisiones que tienes que tomar en tu vida o tu trabajo, se parecen mucho a decisiones que tomaste o que tomaron otros. Y entonces tú, tanto como ellos, tuviste algo de miedo. Pero lo superaste. Hoy y ahora va a pasar lo mismo. Tu cuerpo tiembla solo para sacudir tus miedos.
2.- ESTO NO ES UN LEÓN
Decía Bruce Lee, el gran maestro de artes marciales, que esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona, es como esperar que un león no te coma porque eres vegetariano. Muy pocas decisiones en la vida de una persona tienen que ver con enfrentarse a situaciones de vida o muerte sin apenas herramientas de defensa. Imagina a un león en mitad de la sabana y a una persona desvalida junto a un árbol que teme ser cazada por el animal. Salvo que ahora mismo la garra de ese león esté tocando el cielo de tu espalda, créeme, esto que ahora te pasa -aquello sobre lo que hoy debes decidir- no es cuestión de vida o muerte. Hagas lo que hagas, saldrás de esta. Relájate. Y para cuando aquello que te estés enfrentando sea un león, se realista y acepta tus posibilidades. Haz que jueguen hasta el último momento a tu favor.
La mayor parte de decisiones que tienes que tomar en tu vida o tu trabajo, no son decisiones de vida o muerte. Más bien tu crees que lo son porque eso supuestamente te garantiza ser alguien importante. Pero en realidad, ninguno de nosotros solemos estar en esas situaciones. Afortunadamente el ser humano dejó de sobrevivir hace unos cuantos años. Ahora, créeme, lo más cool es vivir.
3.- TU NO ERES TAN IMPORTANTE PARA OTROS
Para demostrarte que vales algo, no necesitas depender de otros ni hacer continuamente que otros dependan de tí. Tú vales oro por tí mismo. Eres lo que haces. En esto reside tu riqueza única y singular. Si crees que eres muy importante para otros y que esa decisión que vas a tomar puede afectarles, puede que estés en lo cierto o puede también que tú mismo no estés en tu lista de prioridades. Cuando alguien está en su propia lista de prioridades tan solo justo por encima de aquellos que le cuidan y a mucha distancia de aquellos que no lo hacen, entonces… entonces todo cuadra. Cuando intentas que otros comprendan tu decisión, realmente es porque tu no la comprendes. Sino de buena gana sabrías explicarla.
La mayor parte de decisiones que tienes que tomar en tu vida o tu trabajo, no son tan importantes para otros. Realmente solo son importantes para tí. Piensa en lo que realmente necesitas y no en contentar, convencer o satisfacer a otros. Nadie que no se ayude a sí mismo puede ayudar nunca a los otros. Solo comprendiendo esto puede que algún día puedas ser realmente importante para otros.
4.- TODA PERSONA ENCUENTRA SU LUGAR
El universo no se va a parar porque decidas rechazar o aceptar ese trabajo. Tampoco porque ese chico que te trata mal, desaparezca. No se va a hundir nada porque contrates o dejes de contratar a alguien. La vida continúa, y a toda persona que avanza, le llega su lugar. No llega ella a un lugar, sino que el lugar le llega. Cuando esto pasa decimos «Esa persona ha encontrado su lugar» Y a tí te pasará hoy o mañana tanto como a otros.
La mayor parte de decisiones que tienes que tomar en tu vida o tu trabajo, no determinan por completo el lugar de otros ni el tuyo. Cada persona encuentra su lugar. Y tú, créeme, eres solo una persona.
5.- SIEMPRE HAY ALGO MÁS IMPORTANTE
Si me dijeran qué creo que es la toma de decisiones, yo diría que es algo parecido a esto: Apostar por una opción que sea tan importante para tí y para otros como para renunciar en consecuencia al resto de las otras. Se vive en la duda pero aún más en el acto.
Rafael Reig escribió una vez: «Dicen que la vida discurre en zigzag, y que cada paso que damos va causando muertes. Al final de cada vida va quedando un ejército de cadáveres, todos vagamente parecidos a nosotros: cada uno de ellos es alguien que hubiéramos llegado a ser y no fuimos. Cada vida cumplida nos cuesta una matanza, una verdadera carnicería de otras vidas posibles para nosotros mismos. Para lograr una vida, una sola vida, tiene que morir toda una humanidad» Sacrificamos a diario toda una humanidad de nosotros mismos solo para que verdaderamente viva una persona. Porque la propia vida y actos reales de esa persona son tan importantes que, lector o lectora créeme, esa matanza de personas que pudo ser es sin duda una matanza necesaria.
La mayor parte de decisiones que tienes que tomar en tu vida o tu trabajo, tienen siempre un resultado más importante que los derivados de cualquiera de las demás opciones. ¿Qué decisión tendría un resultado más importante primero para mi y luego para otros? La importancia de las cosas tiene que ver la mayor parte del tiempo con valores antes bien universales que propios. Compasión y propósito, eso es lo que verdaderamente te hace grande. Siempre hay algo más importante: eres tú. Y siempre hay algo más importante aún: somos nosotros.
***

por David Criado | Abr 24, 2015 | ACOMPAÑAMIENTO AL CAMBIO

«Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea tan solo otra alma humana«
Carl Gustav Jung
Este artículo tiene por objeto realizar una aproximación práctica al cambio razonable dentro de las organizaciones. El modelo de cambio razonable es un modelo sencillo de creación propia basado íntegramente en mi experiencia con equipos y organizaciones acompañando el cambio significativo. Es una brújula para lograr el equilibrio entre la innovación y la realidad.
La idea es que tú, lector o lectora, dispongas de una herramienta ágil que te hable sobre cómo generalmente suelen ser los cambios. Lo escribo para que sea especialmente útil a líderes y equipos de cambio. Entiendo que haciéndolo de esta forma tendrás un guión al que acudir en momentos de parálisis, pelea o huida.
Este es uno de tantos marcos de trabajo para el cambio. Con algunos matices, es de algún modo el marco de trabajo por el que suelen apostar los equipos basados en la mejora continua. Añado además que tuve la idea de compartir esta herramienta con la comunidad de cambio tras la cuarta sesión con uno de los equipos a los que actualmente acompaño en el diseño del cambio de su organización. Por ello gracias especiales al equipo formado por las dos Evas, las dos Amparos, MªJose, Pilar, Asun, Davinia, Juan y Paloma. Tomo, amigos, vuestras etapas para el cambio como el marco de trabajo que recomendaré en este articulo. Comenzamos.
QUÉ ES EL CAMBIO RAZONABLE
Entiendo que para formular un «cambio razonable» son necesarias las siguientes condiciones nucleares:
- Fijar el M.A.R (Mínimo Asumible Realista): El M.A.R es el margen básico de exigencia en el que pueden jugar aquellos perfiles cuyo ritmo de adaptación o resistencia al cambio sea mayor. Porque un cambio razonable es un cambio cuyos mínimos sean asumibles por todas las personas implicadas o usuarias de ese cambio. En este punto es importante que el equipo de cambio que se conforma para liderar el proceso dentro de la organización, sea muy heterogéneo y representativo de la realidad de la organización. Si una organización tiene un gran número o algunas personas muy escépticas y reticentes al cambio, no es recomendable que este perfil no esté presente en el equipo de cambio. El equipo de cambio no tiene que ser un equipo de grandes campeones sino un reflejo de las inteligencias disponibles. Además de ser necesario que todas las personas que integran el equipo de cambio sean proactivas y quieran un cambio, necesitamos que sus habilidades, caracteres y conocimientos sean un reflejo genuino de la organización. Omitir voces es frustrar el cambio. Durante el proceso de diseño de cambio, el equipo debe vivir algunas fricciones necesarias: el autoconocimiento de su propia realidad (en términos transteóricos la Precontemplación y reevaluación ambiental), el autoconocimiento del propio equipo (en términos transteóricos de Contemplación y reevaluación propia), y la Preparación del cambio (momento en el que la confrontación entre opiniones es siempre necesaria para llegar a la maestría final). El M.A.R de un hospital podría ser alcanzar unas determinadas tasas de éxito en la atención de los pacientes para cada uno de los indicadores que se establezcan durante el proceso. El M.A.R de una empresa de mensajería podría consistir en tomar los mejores datos de reparto y restándoles un 20% de márgen, establecerlos como el mínimo asumible realista para todos los empleados de la cadena de trabajo. El M.A.R de un centro educativo podría ser mejorar en un 25% los resultados de los test de satisfacción de las familias y/o alumnos en cada fase del proceso. También se pueden establecer mínimos asumibles realistas a nivel de gestión. Ejemplos: que exista un plan estratégico definido, que haya políticas de reconocimiento al empleado,…
- Hallar el equilibrio CONCRETO-TOLERABLE: Un cambio lo suficientemente laxo para integrar mejoras imprevistas (que no ahogue) y lo suficientemente concreto como para no perderse (que apriete). Este equilibrio es complicado de alcanzar pero posible. Todos los equipos de cambio en algún momento de su desarrollo llegan a un punto de empuje en el que se plantean hasta qué nivel pueden diseñar desde un inicio el detalle de su cambio para no ofender ni obviar las voces de los usuarios de ese cambio. Es necesario aquí encontrar un marco de trabajo generoso y que nos permita dibujar diferentes etapas que ayuden a visualizar el cambio progresivo.
- Construir EL SUEÑO QUE QUIERES ALCANZAR a partir de las ACCIONES QUE PUEDES REALIZAR: Esto es, tener un horizonte exigente a largo plazo con la vista puesta en las acciones que puedes liderar o acometer a inmediato, corto y medio plazo. Y no al revés. Esto quizás es la más importante de estas condiciones. Generalmente solemos soñar en función de referencias o experiencias externas y al intentar luego poner en práctica nuestro sueño caemos en que no hemos sido dueños ni conocedores de nuestra posibilidad propia. En este sentido solo un apunte… La posibilidad propia es infinita, tan grande como queramos que sea. Los recursos no solo se tienen, sino que también se buscan o se construyen. Olvidarse de cualquiera de estas tres opciones es de nuevo frustrar el cambio desde el inicio.
CÓMO ENTENDER EL CAMBIO RAZONABLE
Especialmente interesante me resulta, lector o lectora, que interiorices el siguiente gráfico. Es el porcentaje de retención de lo aprendido pasadas 24 horas del momento de la enseñanza/aprendizaje. En un proceso de cambio no puedes obviar nunca la experimentación. La teórica es poco o nada importante para el cambio. Más importante aún es cómo pones en práctica esa teoría. Ningún cesto se hace solo con los mimbres, sino con los diferentes encajes, nudos y curvas que aplicamos a esos mimbres. Eso hace de un cesto algo firme y duradero. No idealizar la materia prima te hará centrarte en las relaciones y combinaciones de las que esa materia prima (la persona) es verdaderamente capaz.
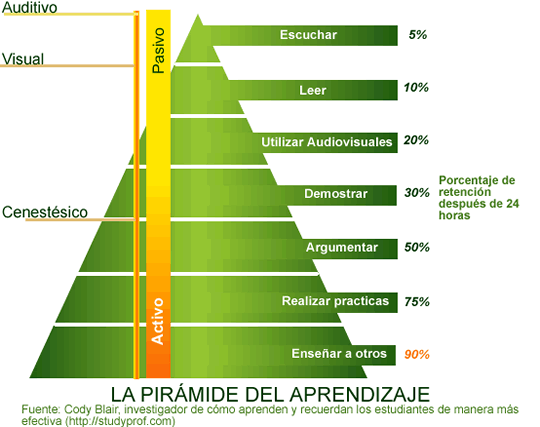
Si quieres diseñar y ser fiel a un cambio razonable, practícalo y enseñalo a otros. No teorices, sigue la famosa línea de crecimiento racional de todo proceso de acompañamiento: toma CONCIENCIA de lo que eres y haces, asume RESPONSABILIDAD sobre lo que eres y haces, adopta ACCIONES para mejorar lo que eres y haces).
MARCO DE TRABAJO para el CAMBIO RAZONABLE
Establece herramientas continuas de FEEDBACK para cada una de las etapas del cambio. Pulsa siempre a las personas, compréndelas. Recordando a Fritzen (1984) la palabra menos importante es YO; la palabra más importante es NOSOTROS.

Fase previa: Preparando el cambio
En esta fase contarás con tu realidad y crearás alianzas al modo en el que Kotter (1996) habla de asentar el cambio.
- Conocer y exponer tu REALIDAD: Recopila datos, entrevista, pulsa el momento y los logros conseguidos antes de pensar en ningún cambio. Expon la fotografía actual de tu organización. Parte de lo que sois para poder alcanzar lo que queréis ser, y haz partícipes a todos de ambos puntos a lo largo del camino.
- Crear un DISCURSO de cambio: Construye un discurso de cambio en un breve documento. Una guía creíble de lo que quieres ser, la expresión de tu propia identidad. Esta será la parte TOLERABLE de ese equilibrio entre lo CONCRETO y lo TOLERABLE. Este discurso no debe doler, es una declaración de intenciones con objetivos claros.
Fase intermedia: Experimentando el cambio
En esta fase comenzarás a forjar la cultura de esfuerzo y mejora continua fundada en tu discurso. Una vez arraigado el cambio, esta fase será siempre constante. Diseñar – Actuar – Evaluar será una costumbre ágil en tu día a día:
- DISEÑO del cambio y del mantenimiento del cambio: Diseña, escribe, visualiza y concreta las acciones de cambio con sus correspondientes indicadores. También debes diseñar, dejar por escrito pero sobre todo experimentar aquellos mecanismos de autorregulación grupal para equipos que os permitan disponer de unas reglas comunes de trabajo, imbuiros de un espíritu innovador y atajar posibles brechas durante el proceso.
- Experimentación de ACCIONES: Es el momento de equivocarse y actuar, de encontrar el foco a partir de la experiencia. En esta etapa desplegarás cada una de las acciones de cambio establecidas en el diseño.
- EVALUACIÓN de los indicadores: Uno a uno, durante el proceso irás evaluando las acciones a partir de los indicadores fijados en el Diseño del cambio.
Fase final: Manteniendo el cambio
En esta fase solo hay una etapa clave que nos permitirá asentar el trabajo realizado e imbuir a la organización de una cultura de cambio y adaptación:
- ARRAIGO: Esta fase consiste en sistematizar e interiorizar todas y cada una de las etapas de la Fase Intermedia por medio de políticas activas de reevaluación continua de la realidad común (la Organización) y de las realidades concretas (las Acciones). El arraigo es una etapa de madurez en la que se producen tentativas de regresión o retroceso a la anterior realidad. En esta etapa deben estar ya lo suficientemente trabajados todos los mecanismos de autorregulación de equipos diseñados para afrontar el cambio. Estos mecanismos y herramientas nos ayudarán a mantener el cambio de forma duradera.
***
Espero que este breve manual te sea de ayuda en el diseño de una estrategia de cambio para tu organización.
Añado por último que suele ser imposible que acometas esta tarea sin perspectiva o apoyo externo. Esa es al menos, lector o lectora, mi experiencia. Si nos necesitas, escríbenos
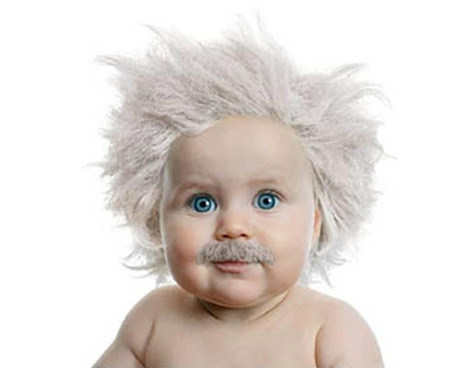
por David Criado | Abr 6, 2015 | DESARROLLO PERSONAL
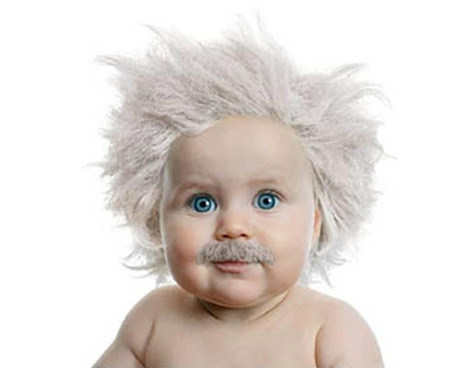
«El reparto más equitativo que probablemente exista es el de la inteligencia. Todo el mundo cree que tiene suficiente«
Noel Clarasó, escritor y guionista
Todos tenemos un prejuicio muy claro de qué es una persona inteligente. Imaginamos por ejemplo a alguien con gafas o alguien alocado, a un estudioso o algún genio. Y todos tenemos un prejuicio muy claro de sus enemigos. Imaginamos a esos que se sientan en los últimos asientos del autobús o a los matones de patio. Pero yo creo que la inteligencia y sus enemigos son los dos algo muy diferente a todo eso.
Este artículo pretende aportar al lector o lectora una guía de reflexión práctica para la toma de decisiones inteligentes. El contenido es de creación propia y no tiene ningún carácter científico u objetivo, al menos extendido. Responde tan solo a mi experiencia profesional acompañando a personas y equipos en el cambio. Decenas de notas, no pocas grabaciones y algunos escritos han dado lugar poco a poco a esta idea de los tres «enemigos de la inteligencia humana». No hay ni una sola sesión con personas o equipos durante estos años en la que no hayamos tenido que combatir ímplicita o explícitamente alguno de estos tres enemigos. El artículo se ha hecho esperar pero ha llegado.
Si yo tuviera que realizar hoy un listado de los 3 enemigos de la inteligencia humana, lo haría en torno a 3 confusiones muy comunes que veo a diario en todas mis intervenciones y que solemos cometer muy a menudo:
- Confundir inteligencia estructural con inteligencia ejecutiva, o confundir capacidades teóricas y habilidades reales.
- Confundir aceptación con resignación, o confundir la asunción de la realidad con el conformismo hacia una realidad.
- Confundir respeto con relativismo moral, o confundir el valor de las cosas con la idea de que todo vale.
Comenzamos. Espero, lector o lectora, que esta pequeña guía te resulte útil.
1. CONFUNDIR INTELIGENCIA ESTRUCTURAL con INTELIGENCIA EJECUTIVA
«La inteligencia es casi inútil a quien no tiene más que eso«
Alexis Carrel, biólogo y médico francés
Lo primero que debes hacer para dejar de ser inteligente es creer que la inteligencia humana, y la tuya más en concreto, es infalible. Esto suele ocurrir porque confundimos dos tipos de inteligencias que es útil comprender de forma bien diferenciada.
Personalmente he estudiado largo sobre la inteligencia humana. Sobre todo para parecer que soy muy inteligente. Pero una cosa es que quiera parecerlo y a menudo lo consiga, y otra cosa bien diferente es que siempre lo sea. En el transcurso de los últimos años, he procurado ahondar en las bases de la estupidez. Esta inquietud parte de un conocimiento de causa extraordinario. Soy muy estúpido en muchos momentos de mi vida pero me salva el hecho de que la mayor parte del tiempo considero que actúo de forma inteligente y útil para mí y para otros. He llegado a la conclusión de que este desequilibrio entre estupidez e inteligencia es lo que me hace ser realmente inteligente aún cuando no he sido nunca capaz de superar los test de destreza que he realizado en algunas entrevistas de trabajo del pasado. Lo explicaré en detalle:
Decía Ortega en uno de sus maravillosos ensayos que «la mayor parte de los hombres tiene una capacidad intelectual superior al ejercicio que hacen de ella». Y por lo que parece hace 2400 años Aristóteles solía decir a sus alumnos que «la inteligencia consiste no solo en el conocimiento sino también en la destreza de ponerlo en práctica». Una interesante tesis que JAM defiende en su libro La inteligencia fracasada: teoría y práctica de la estupidez (Anagrama,2005) habla en cierto sentido de estas dos inteligencias que comentaban Aristóteles y Ortega:
De un lado está la inteligencia estructural (la capacidad básica que miden los test de inteligencia, puramente operativa). De otro está la inteligencia ejecutiva (la inteligencia en acción, lo que la persona hace con sus capacidades) Esto apoya el hecho que Sternberg y Cipolla constataron hace tiempo de que la esencia del fracaso humano a menudo está fundada en que una persona muy inteligente a nivel operativo es perfectamente capaz de hacer cosas muy estúpidas a nivel práctico. En otras palabras, ni el mejor coche del mercado puede salvarte de un accidente o evitar que te pierdas por el camino si conduces ebrio o sin foco todos y cada uno de los recursos asociados a esa fascinante máquina.
Por tanto, una persona solo es inteligente cuando consigue poner en práctica su propia inteligencia de forma exitosa -es decir, obteniendo beneficios- y de acuerdo a su propio potencial -es decir, a sus capacidades y objetivos-.
2.- CONFUNDIR ACEPTACIÓN con RESIGNACIÓN
«El hombre inteligente solo habla con autoridad cuando dirige su propia vida«
Platón
«El creador es un tipo a quien la realidad le viene mal» decía Ernesto Sábato. Qué cierto es esto cuando hablamos de inteligencia. Todos los avances de la humanidad, y en general todos esos pequeños o grandes cambios que ayudo a conseguir a diario, parten de un inconformismo sano respecto a la realidad. Explicaré este concepto con una anécdota breve.
Hace unos meses, un conocido humanista me citó en una terraza de Madrid para conocerme. En el curso de la conversación en la que compartíamos diferentes puntos de vista me dijo que había encontrado la felicidad asumiendo que era un inconformista satisfecho. Esta diferencia entre conformismo y satisfacción creo que es clave para comprender la diferencia entre resignación y aceptación. Hay una clara diferencia entre «resignarse a una realidad» (conformismo) y «aceptar la realidad» (satisfacción). Resignarse a algo es el primer paso para lograr una infelicidad plena; aceptar que ocurre algo es el primer paso para cambiarlo.
Existen múltiples vías para alcanzar la aceptación de la realidad. Entre ellas destaco la exploración consciente, la meditación y algunos discursos de trabajo que ya he compartido en el blog como la idea de empresa atenta.
Las personas que se resignan a una realidad son conformistas, viven para justificar esa realidad. Por tanto, eliminan a priori cualquier posibilidad de cambio o de mejora. Sin embargo las personas que aceptan la realidad, adoptan el único camino posible de progreso y crecimiento, la única autopista de innovación auténtica: partir de su realidad actual. Las personas que aceptan la realidad, viven para superarla.
3.- CONFUNDIR RESPETO con RELATIVISMO MORAL
«La estupidez es la más extraña de las enfermedades. El enfermo nunca sufre, los que de verdad la padecen son los demás.”
Paul-Henrl Spaak, ex-primer ministro belga
No todo vale. Esa es la clave de éxito de la convivencia sana en cualquier grupo humano y cultura. Sin embargo una fiebre intermitente suele apoderarse cada cierto tiempo de las personas a lo largo de la historia. Es una fiebre que multiplica la estupidez humana a un ritmo vertiginoso. Se trata del relativismo moral, probablemente una de las pandemias que más víctimas directas e indirectas tiene en nuestro tiempo.
El relativismo moral se entiende desde tres posiciones: la meta ética, la descriptiva y la normativa. El simplismo del relativismo moral puede torpedear intentos muy válidos de mejora en relaciones humanas. Es una tendencia de pensamiento muy pronunciada en nuestra realidad actual y que a menudo tengo que atajar en sesiones con algunos argumentos muy básicos.
A efectos prácticos, el relativismo moral considera que no hay una moral universal y que por tanto toda moral es relativa, es decir, válida. En la práctica esto se explicita en frases simplificadoras y claras barreras de la inteligencia ejecutiva del tipo «Yo tengo derecho a pensar esto y tú lo otro, no tenemos por qué cambiar nuestras posturas», o bien «Si esa persona se siente bien haciéndolo, que lo haga, yo no soy quién para opinar sobre su forma de actuar».
Ante estos pensamientos, caben inmediatamente tres reflexiones:
- La inteligencia humana no se tiene, se conquista. Nadie parte de las mismas posiciones antes de una conversación, sino que más bien es durante la conversación donde cada cual encuentra su lugar. En este sentido, nadie que se niegue a comprender y mejorar su comportamiento en relación a otra persona, parece respetable. No es muy inteligente resignarse.
- No todo es válido con el pretexto de que una persona piense que hace lo correcto. Siempre recuerdo un viejo refrán que dice «El infierno está empedrado de buenas intenciones». Una sociedad de personas y en general cualquier sistema complejo maduro (como el sistema de comportamiento humano) se mueve desde la interdependencia. Por tanto, entender que el comportamiento de una persona no puede afectar negativamente a otros por si mismo, es absurdo. También lo es considerar que si afecta negativamente a otros, es prioritario respetar la voluntad de una persona antes que las consecuencias de esa voluntad en otros. La libertad, tanto como la felicidad, solo es real si es compartida.
- El diálogo es el único vehículo de entendimiento humano. Rehusarlo es rehusar la voluntad de entendimiento. El problema de hablar desde el derecho propio y no desde el interés común es que no se parte de una voluntad de entendimiento. Para el relativismo moral cualquier interés propio es válido y cualquier diálogo es innecesario. Asume que las personas pueden vivir y convivir de acuerdo a creencias independientes sin necesidad de orden ni concierto. Esta vagueza intelectual es muy peligrosa, está fundada en un supuesto «buen rollo» y esconde una carencia de principios y valores. Los relativistas suelen escapar de las situaciones de diálogo (escenario de entendimiento maduros y esforzados) y suelen hablar en contextos de debate (escenarios de exposición fácil e inmadura). El relativismo moral mueve sus argumentos en torno a la trampa de un supuesto respeto absoluto por la opinión del otro. Sin embargo olvida que determinados presupuestos son de base inaceptables para el fomento de la convivencia humana. El razonamiento inmediato para echar por tierra el relativismo moral es el siguiente: Respetar los argumentos de alguien que no se respeta ni respeta a otros es incoherente. La base del entendimiento humano está fundada en tratar de comprender al otro a partir del respeto absoluto de una realidad común y no del respeto absoluto por las respectivas realidades individuales. El único vehículo genuino para este entendimiento es el diálogo.
La vacuna contra el relativismo moral es el respeto. El respeto por la opinión del otro y por la propia. Pero sobre todo el respeto por la realidad común y la existencia de unos valores conductores de la convivencia humana. Existe ética dentro de los grupos humanos de trabajo y debe ser mejorada y respetada. Y existen valores conductores útiles para cualquier cultura. Entre ellos: sinceridad, honestidad, esfuerzo, vida, reconocimiento, realización individual, compromiso, búsqueda de la felicidad,… La clave está en entender que cada cultura o grupo de trabajo busca la conquista de cada uno de ellos desde su experiencia y tradición, pero al fin y al cabo lo importante es que todos ellos los buscan.
Por tanto, lector o lectora, no todo es válido y no todo es justificable. Aceptar lo contrario es un triunfo absoluto de la estupidez simplista frente a la inteligencia creadora.
***

por David Criado | Feb 26, 2015 | DESARROLLO PERSONAL

«¿Sabes lo que lloras?
No lloras algo que haya desaparecido en tal o cual año;
no se puede decir exactamente cuándo estaba aún aquí, ni cuándo partió;
sino que estaba aquí, que está aún aquí, está en ti.
Tú buscas una época mejor, un mundo más hermoso.»
Friedrich Hölderlin (Hyperion, 1794)
LA TEORÍA DEL DEMONIO INTERIOR
Hoy quiero compartir contigo -lector o lectora- uno de los mayores descubrimientos que he realizado hasta la fecha acerca del misterioso comportamiento humano, de lo que nos mueve y de cómo podemos convivir con ello de forma saludable. Este demonio interior está en cualquiera de nosotros en alguna u otra medida y forma parte -no me cabe duda- de lo que eres o puedes llegar a hacer con lo que tienes.
Lo que hoy comparto no es una teoría en sí misma y no es algo científico, pero sí algo realmente útil y práctico. Recordar nuestro demonio interior nos ayuda a controlar, obviar que existe le hace dueño de todo lo que somos y nos anula por completo. Esta es la única explicación plausible que un magnífico autor encontró para explicar en parte la existencia humana de muchos grandes genios. Contra esa teoría romántica del genio atormentado, la persona de la que hoy os hablaré postuló el perfil del genio creativo y saludable, incapaz de eliminar su demonio interior pero capaz de trasformarlo en algo prodigioso.
LA HISTORIA ÉPICA DE MI DESCUBRIMIENTO
Hace años en el marco de una adolescencia absurda y bella como cualquier otra, yo buscaba respuestas a una realidad social y personal que entonces se me iba de las manos. En aquel tiempo cercano los recursos de acceso a respuestas de cualquier adolescente español de clase media con auténticas ganas de aprender algo interesante se reducían a cinco.
El primero de ellos, sin duda, eran los amigos, cualquiera de los cuales casi nunca ofrecía una respuesta convincente al pertenecer a tu mismo rango de edad e inexperiencia. El segundo de ellos era la familia, cualquiera de cuyos miembros estaba mucho más experimentado que un amigo, pero que se limitaban en el mejor de los casos a dejarte con la duda y en el peor a soltarte una colleja. El tercer recurso era intentar sacar algo en claro del colegio, donde no era muy común encontrar a un profesor que quisiera preguntarte por algo que no estuviera en un libro de texto, los deberes o la materia que entraría en el examen. El cuarto recurso era un ordenador de mesa ahora prehistórico guiado por un router con sonido agonizante que tardaba horas en cargar una página web cuando casi todas ellas eran un pecado. El quinto recurso eran los libros de tu casa que solían ser viejos y muy poco atractivos si no pertenecían a alguno de los coleccionables por fascículos que los grandes periódicos regalaban los domingos.
Uno de esos días en que buscaba respuestas, y algo cansado como casi siempre de los cuatro recursos anteriores, opté por el último de ellos. Y descubrí en una estantería las obras completas de Stefan Zweig, y más en concreto un título fascinante que se llamaba La lucha contra el demonio, una trilogía sobre las luchas malditas de los poetas y dramaturgos Kleist y Holderlin y del filósofo Nietszche. Era una edición antigua, con letra diminuta y papel biblia. Entienda el lector o lectora que alrededor de 1996 no existían las geniales reediciones de Zweig que la editorial independiente Acantilado edita de forma exqusisita desde 2001. Este es el marco en el que empieza nuestra historia…
¿EN QUÉ CONSISTE EL DEMONIO INTERIOR?
El caso es que en la introducción que Zweig realizaba a su obra descubrí en qué consiste el auténtico demonio. No es una figura malévola con cuernos, es algo así como un impulso extraordinario y bello si se sabe controlar, pero destructivo y fatal si ni siquiera se conoce.
Fue un descubrimiento que me marcó profundamente y que aún hoy me acompaña. Creo que para cualquier persona atormentada (adolescente o directivo) estas palabras son mucho más que un bálsamo. Hace veinte años me calmaron y me dieron fuerzas, me acompañaron y me hicieron sentir único. Hoy después de veinte años, yo -lector o lectora- simplemente las comparto:
«Demonio, demoníaco. Estas palabras han sufrido ya tantas interpretaciones desde su primitivo sentido misticorreligioso en la antigüedad, que se hace necesario revestirlas de una interpretación personal.»
«Llamaré demoníaca a esa inquietud innata, y esencial a todo hombre, que lo separa de sí mismo y lo arrastra hacia lo infinito, hacía lo elemental.»
Es como sí la Naturaleza hubiese dejado una pequeña porción de aquel caos primitivo dentro de cada alma y esa parte quisiera apasionadamente volver al elemento de donde salió: a lo ultra humano, a lo abstracto.
«El demonio es, en nosotros, ese fermento atormentador y convulso que empuja al ser, por lo demás tranquilo, hacia todo lo peligroso, hacia el exceso, al éxtasis, a la renunciación y hasta a la anulación de sí mismo.»
En la mayoría de las personas, en el hombre medio, esa magnífica y peligrosa levadura del alma es pronto absorbida y agotada; sólo en momentos aislados, en la crisis de la pubertad o en aquellos minutos en que por amor o simple instinto genésico ese cosmos interior entra en ebullición, sólo entonces domina hasta en las existencias burguesas más triviales y, sobre el alma, reina ese poder misterioso que sale del cuerpo, esa fuerza gravitante y fatal. Por lo demás, el hombre comedido anula esa presión extraña, la sabe cloroformizar por medio del orden, porque el burgués es enemigo mortal del desorden dondequiera que lo encuentre: en sí mismo o en la sociedad. Pero en todo hombre superior, y más especialmente si es de espíritu creador, se encuentra una inquietud que le hace marchar siempre hacia adelante, descontento de su trabajo.»
«Esta inquietud mora en todo «corazón elevado que se atormenta» (Dostoievsky); es como un espíritu inquieto que se extiende sobre el propio ser como un anhelo hacia el Cosmos.»
Todo cuanto nos eleva por encima de nosotros mismos, de nuestros intereses personales y nos lleva, llenos de inquietud, hacia interrogaciones peligrosas, lo hemos de agradecer a esa porción demoníaca que todos llevamos dentro. Pero ese demonio interior que nos eleva es una fuerza amiga en tanto que logramos dominarlo; su peligro empieza cuando la tensión que desarrolla se convierte en una hipertensión, en una exaltación; es decir, cuando el alma se precipita dentro del torbellino volcánico del demonio, porque…»
«…ese demonio no puede alcanzar su propio elemento, que es la inmensidad, sino destruyendo todo lo finito, todo lo terrenal, y así el cuerpo que lo encierra se dilata primero, pero acaba por estallar por la presión interior.»
«Por eso se apodera de los hombres que no saben domarlo a tiempo y llena primero las naturalezas demoníacas de terrible inquietud; después, con sus manos poderosísimas, les arranca la voluntad, y así ellos, arrastrados como un buque sin timón, se precipitan contra los arrecifes de la fatalidad. Siempre es la inquietud el primer síntoma de ese poder del demonio; inquietud en la sangre, inquietud en los nervios, inquietud en el espíritu. (Por eso se llama demonios a esas mujeres fatales que llevan en sí la perdición y la intranquilidad.) Alrededor del poseso sopla siempre un viento peligroso de tormenta, y por encima de él se cierne un siniestro cielo, tempestuoso, trágico, fatal.»
«Todo espíritu creador cae infaliblemente en lucha con su demonio, y esa lucha es siempre épica, ardorosa y magnífica.»
«Muchos son los que sucumben a esos abrazos ardientes ‑como la mujer al hombre‑; se entregan a esa fuerza poderosa, se sienten penetrar, llenos de felicidad, para ser inundados del licor fecundante. Otros lo dominan con su voluntad de hombre, y a veces ese abrazo de amorosa lucha se prolonga durante toda la vida. Ahora bien, en el artista, esa lucha heroica y grandiosa se hace visible, por decirlo así, en él y en su obra; y, en lo que crea, está viva y palpitante, llena de cálido aliento, la sensual vibración de esa noche de bodas de su alma con el eterno seductor.»
«Sólo al que crea algo le es dado trasladar esa lucha demoníaca desde los oscuros repliegues de su sentimiento a la luz del día, al idioma.»
«Pero es en los que sucumben en esa lucha en quienes podemos ver más claramente los rasgos pasionales de la misma, y principalmente en el tipo del poeta que es arrebatado por el demonio; por eso he escogido aquí las tres figuras de Hölderlin, Kleist y Nietzsche como las más significativas para los alemanes, pues cuando el demonio reina como amo y señor en el alma de un poeta, surge, cual una llamarada, un arte característico: arte de embriaguez, de exaltación, de creación febril, un arte espasmódico que arrolla al espíritu, un arte explosivo, convulso, de orgía y de borrachera, el frenesí sagrado que los griegos llamaron pavta y que se da sólo en lo profético o en lo pítico.
«El primer signo distintivo de ese arte es lo ilimitado, lo superlativo del mismo; un deseo de superación y un impulso hacia la inmensidad, que es adonde quiere llegar el demonio, porque allí está su elemento, el mundo de donde salió.»
«Hólderlin, Kleist y Nietzsche son como Prometeos que se precipitan llenos de ardor contra las fronteras de la vida, de una vida que, rebelde, rompe los moldes y en el colmo del éxtasis acaba por destruirse a sí misma. En sus ojos brilló la mirada del demonio, y éste habló por sus labios. Sí, él habla por sus labios dentro de su cuerpo destruido y su espíritu apagado. Nunca se ve más claramente al demonio que albergaba en su ser que cuando puede ser atisbado a través de su alma destrozada por el tormento, rota en terrible crispación, y es a través de sus desgarraduras como se ven las oscuras sinuosidades donde se esconde el terrible huésped. En esos tres personajes se hace visible, de pronto, el terrible poder del demonio, que antes estuvo en cierto modo oculto, y ello sucede precisamente cuando su espíritu sucumbe.»
Para hacer resaltar mejor las características misteriosas del poeta poseso, he seguido mi método comparativo y he contrastado a esos tres héroes clásicos con otra figura. Pero lo opuesto al alado poeta demoníaco no es en modo alguno el no demoníaco; no, no hay verdadero arte que no sea demoníaco y que no proceda, como un susurro, de lo ultra terrenal. Nadie lo ha afirmado de modo tan rotundo como Goethe, el enemigo por antonomasia del poder del demonio, el que estuvo siempre alerta frente a ese poder, cuando dice a Eckermann, refiriéndose a esa cuestión: «Todo lo creado por el arte más elevado, todo aperçu…, no procede del poder humano; está por encima de lo terrenal.» Y así es: no hay arte grande sin inspiración, y la inspiración llega inconscientemente del misterioso más allá y está por encima de nuestra ciencia.
«Yo veo, pues, en contraposición al espíritu exaltado, arrastrado fuera de sí mismo por su propia exuberancia, frente al espíritu que no conoce límites, veo, digo, al poeta que es amo de sí mismo y que, con su voluntad humana, sabe domar al demonio interior y lo convierte en una fuerza práctica, eficaz.»
«Pues el poder del demonio ‑magnífica fuerza creadora‑ no conoce una dirección determinada, apunta sólo al infinito o al caos de donde procede.»
«Por tanto, es arte grande y elevado, y no inferior en modo alguno al que procede del demonio, aquel otro que crea un artista que domina por su voluntad ese misterioso poder, que le da una dirección fija, que lo sujeta a una medida, que «gobierna» en la poesía, en el sentido en que lo dice Goethe, y que sabe convertir lo inconmensurable en forma definitiva. Es decir, el poeta que es amo del demonio y no su siervo.»
Para gestionar ese demonio interior, a diario compartimos artículos y recursos desde la iniciativa. Te recomendamos seguirnos y mantenerte muy al día 🙂
***

por David Criado | Feb 16, 2015 | DESARROLLO PERSONAL

«Sólo quien ha tenido miedo puede ser valiente. Lo demás solo es inconsciencia«
Dr. Giorgio Nardone
Hoy pretendo analizar las bases del miedo y algunas de las estrategias más efectivas para manejarlo con destreza de una forma saludable.
Como agente de cambio me enfrento a diario al miedo de los otros bajo tres roles bien diferenciados: como mentor o coach ejecutivo en procesos de crecimiento individual, como facilitador en procesos de crecimiento para equipos, y como consultor estratégico en organizaciones.
Hoy compartiré una breve reflexión sobre el miedo en torno a estos puntos:
- Qué supone el miedo
- Enfoque práctico para gestionarlo
- Dos miedos fundacionales: el miedo a estar solo y el miedo al fracaso.
Esto será algo así como una anatomía básica del miedo. Creo que servirá al lector o lectora para comprender, formular la voluntad de superación y comenzar a explicitar sus miedos.
QUÉ SUPONE EL MIEDO
El miedo es el papel de regalo en el que las personas envuelven la mayor parte de todos sus tesoros. Es algo así como un monedero con una pinta horrible siempre listo para ser abierto y darte la mejor de las monedas: tu verdadero potencial. Porque solo cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, entramos en contacto con la esencia de las cosas.
Sin embargo hay muchas personas que presumen de querer vivir con miedo o poder vivir dominadas por él. En mi vida no he encontrado a nadie que sea capaz de lograr nada provechoso desde su propio miedo o habiendo sido absorvido por él. No enfrentarte a tus miedos, lector o lectora, supone dejar que ellos disfruten por tí de la mayor parte de cosas interesantes que ocurren en tu vida. Y esto, no me cabe duda, es algo triste. Al miedo no trabajado o escondido, a ese miedo que nos negamos a conocer y del que huimos, lo llamamos miedo tóxico. El miedo es necesario para sobrevivir, el miedo tóxico sin embargo no lo es.
Algunas contraindicaciones de no afrontar tus miedos tóxicos son las siguientes:
- Bloqueos personales que se enquistan e impiden el desarrollo de nuevas o ya existentes capacidades
- Daños graves en la autoestima personal
- Tensión emocional con consecuencias leves o graves en tus relaciones
- Episodios de violencia o ira
- Aislamiento social (trabajo, amigos, familia)
- Anulación de la persona en favor de su propia inercia
- Reactividad implícita que frena tu potencial creativo y resiliente
EL ENFOQUE
Por lo general, el enfoque con el que afronto la gestión del miedo es el siguiente:
- DISTINGUIR MIEDO y FOBIA: En primer lugar distingo en mi trabajo claramente entre miedo (temores manejables continuados o no) y fobia (patologías clínicas). La diferencia entre miedo y fobia explicada de forma sencilla es la siguiente: tú posees diferentes miedos que puedes aprender a gestionar; las fobias en cambio te poseen y generan en tí reacciones que afectan a tu salud mental o física. Y ahora viene el contrato de humildad: Me considero muy competente ayudando a las personas a trabajar en la mayor parte de miedos que tienen que ver con su trabajo o actividad laboral. Para aquellos casos enquistados en los que la fobia es más pronunciada o existe un claro cuadro de ansiedad lo honesto profesionalmente es invitar a las personas a comenzar una terapia. Sobre el ejercicio terapéutico recomendable tengo preferencias respecto al tratamiento de fobias y ansiedad pero dichas preferencias no forman parte del objeto de este artículo. Decir por último que mi trabajo por tanto no es tratar traumas o abordar el miedo desde la patología sino abordar la gestión del miedo susceptible de afectar al desarrollo del potencial de la persona desde la práctica y la estrategia ejecutivas.
- ABORDAR EL CICLO DE SUPERACIÓN DEL MIEDO: En segundo lugar soy constructivista práctico en lo que respecta a la gestión del miedo. Y esto ya dice mucho de mi enfoque a la hora de enfrentar el miedo. Lo soy en la medida en que a estas alturas de mi ejercicio profesional, considero que ya he trabajado lo suficiente como para estar convencido de la increíble capacidad de las personas para transformar y determinar su realidad inmediata. Más en concreto, he comprobado con mis propios ojos como personas y equipos han crecido desde la más absoluta simpleza relacional a la formulación y ejecución de compromisos reales de mejora que han enriquecido enormemente su día a día. Además en el marco teórico, a la hora de acometer la superación del miedo, creo estar enormemente influenciado por una gran variedad de abordajes pero ha sido el estudio del pensamiento basado en soluciones el que más me ha hecho crecer como profesional. Aquí de nuevo recurro a dos investigadores que representan para mí la vanguardia del pensamiento transformador: el polaco Watzlawick ya fallecido y su alumno italiano Nardone, creador de la Psicoterapia Breve Estratégica (en el campo clínico) y de su derivada: la Resolución Estratégica de Problemas (en el campo del desarrollo personal y ejecutivo). Añado la importancia de ser conscientes de las diferentes fases para la superación del miedo y sobre todo de interiorizar el ciclo del duelo formulado por Elizabeth Kübler-Ross que trabajo incluso con equipos de cara a convivir con su dolor. Por último apuntar dos cosas. La evitación nunca es una estrategia tolerable ni sostenible a medio y largo plazo en personas ni en equipos de trabajo. Y además no soy yo sino la persona o el equipo el que debe detectar su miedo. Esto tiene que ver con el tercer punto de mi enfoque.
- CONSTRUIR Y MANTENER UNA RELACIÓN DE SOPORTE-DESAFÍO: En tercer lugar solo soy propietario de mis miedos. Esto quiere decir que no soy conocedor ni sufro los miedos de otros, sino los míos propios. Por tanto soy consciente de que cada uno de nosotros es la propia base necesaria a partir de la cual superar su propio miedo. En consecuencia yo actúo en los miedos de otros tan solo como visitante, como un mero facilitador de cambio que ayuda a otros a conocerse y desarrollar su potencial. No es mi práctica sino la suya la que ayuda a cada persona que acompaño a garantizar el control pleno de su miedo. Acudo a las sesiones a pasar a las personas la pelota. No me pagan por recibirla sino por saber devolverla a lo largo del partido. Sin su voluntad de descubrir que existe la pelota y sin su continua resistencia a tenerla entre las manos, no habría posibilidad de superar su miedo. En palabras de mi compañero Moliní -y muy en la línea de la escuela gestalt- «toda resistencia es asistencia». Y lo hago empleando para ello técnicas de acompañamiento básicas fundadas en el respeto y la aceptación progresiva de barreras, y una estrategia de comunicación asertiva y natural basada en la construcción de soporte (apoyo objetivo) y desafío (gestión del riesgo, sobre todo de la falta de control y desconocimiento)

Si existiera algo así como un mapa de miedos de todas las personas con las que he trabajado, tendría claros qué dos miedos fundacionales son los que suelen frenar a la mayor parte de ellas. A falta de dedicarle algo más de tiempo a ese mapa, esta sería una aproximación a estos dos miedos o heridas latentes con las que debemos convivir:
MIEDO A ESTAR SOLO
Está centrado en el exceso foco en la importancia de los otros.
Es de forma encubierta el paradigma del miedo a disfrutar de otros o que otros te disfruten.
El miedo a estar solo es en el fondo un miedo real a estar verdaderamente acompañado, a vivir la vida compartida en completa plenitud en términos de humildad y aceptación de lo que te rodea.
El ejemplo más claro de miedo a estar solo está representado en las personas que realizan la mayor parte de sus acciones movidas no por la satisfacción personal de aquello que hacen sino por la satisfacción que pueda generar en otros.
La soledad persigue a muchas personas. Por miedo a estar solos, construimos relaciones vacías y carentes de sentido. En mi experiencia, el miedo a la soledad suele afrontarse por la persona desde la huida hacia delante. Ocurre esto porque el miedo a la soledad es también miedo a la falta de reconocimiento o aprobación y en último término es miedo al rechazo social. Ante este posible rechazo, la persona engorda y barniza su miedo de relaciones frágiles y poco verdaderas. Es fácil en este clima en el que solo se relaciona con aquellos que aprueban sus actos, que la persona se pierda y paradojicamente olvide durante este viaje cultivar sentimientos de autoestima, confianza real y respeto.
Dos estrategias de ocultación muy comunes para esconder el miedo son tanto la completa exaltación del Ego en términos de independencia como su anulación absoluta en términos de dependencia. En términos transaccionales muy básicos esto se traduce en que la persona se comporta con la gente de su alrededor como si fuera un padre o una madre (a nivel de lenguaje, actitud y acciones) o como si fuera un hijo (en el sentido opuesto). Con este comportamiento, mina su derecho a vivir una vida plena y adulta de intercambios racionales y emocionales saludables con los que le rodean.
La base de todas las relaciones humanas está ligada al sentimiento de pertenencia. Por norma, todas las personas buscamos satisfacer nuestros intereses. El verdadero quid de la cuestión viene cuando me doy cuenta de que mis relaciones humanas -al igual que las suyas lector o lectora- se fraguan en un marco de interdependencia en el que también nos interesa lo que piensan, dicen o hacen el resto de personas.
En la lucha contra el miedo a la soledad es también importante distinguir entre la soledad real y la soledad imaginada, ya que como siempre recuerdo en mis clases o sesiones nuestro cerebro no está preparado para distinguir nuestra visión de la realidad de la realidad misma. Constatar que no estamos solos sino que nos sentimos solos es el primer paso para superar este miedo.
En procesos de coaching ejecutivo individual en los que directivos y jefes de equipo fijan su reto de trabajo, vivo a menudo una constatación evidente de ambas estrategias por acción u omisión. Mi abordaje en estos casos pasa al inicio por no centrarme tanto en la patología (materia clínica) como en la generación de contexto para la aceptación y superación de ese miedo. En un noventa por ciento de los casos no existe fobia clínica sino miedo natural, por lo que las propias conquistas de la persona a lo largo del proceso le van demostrando poco a poco que es capaz de superar por sí mismo este miedo. Mi estrategia a seguir cubre tres recursos altamente exitosos: apartar durante la sesión a la persona de su miedo para que lo enfrente desde la aceptación, personalizar su miedo para que lo vea de forma clara, y dotarle de instrumentos y herramientas de conciencia que le ayuden a reforzar sus vínculos sociales (en su equipo y en la organización).
Muy a menudo y a raíz de una conquista de la propia persona en el proceso, ocurre que tras varias horas de trabajo suele vivir una experiencia de superación de su miedo a la soledad en su propia vida, con su pareja, familia o amigos y fuera del ámbito profesional. Esto ocurre en general con cualquier miedo porque si bien el miedo es altamente contagioso, la superación de un miedo a partir de un caso concreto invita de forma casi automática a la superación de ese mismo miedo en cualquier otro aspecto de la vida.
El miedo a la soledad es sin duda del miedo más extendido e inmediato de cualquier ser humano. Me incluyo en mi especie. Diría por último que como casi todos los miedos debe permanecer en todos nosotros como un miedo necesario si bien no debemos dejar que condicione nuestras decisiones.
MIEDO AL FRACASO
Está centrado en el exceso foco en la importancia de uno mismo.
Es de forma encubierta el paradigma del miedo a disfrutar de uno mismo.
El miedo al fracaso creo que es una forma de miedo al error y una forma de miedo al conflicto, pero sobre todo creo que es un miedo al verdadero éxito. También es una forma de miedo a la libertad porque para ser libre es necesario equivocarse.
El ejemplo más claro de miedo al fracaso está representado en esa enorme mayoría de personas que trabajan durante la semana esperando que llegue el viernes, durante el año esperando que lleguen las vacaciones y durante toda su vida esperando que llegue la felicidad. Cuando nuestro miedo al fracaso nos conquista, atenaza y paraliza nuestras posibilidades de desarrollo y es un claro limitante de aquello que verdaderamente somos.
Las estrategias de ocultación más comunes del miedo al fracaso son la afirmación de la incapacidad propia ante la «enorme» cantidad de condicionantes externos y el foco en las consecuencias negativas de nuestras acciones.
Encuentro el miedo al fracaso tanto en personas como en equipos. En personas se traduce de forma muy explícita en casi la totalidad de todos los arranques e inicios de procesos. Porque la persona que se enfrenta sola en un proceso individual a su propio crecimiento y posibilidad de grandeza, queda paradójicamente eclipsada por su enorme potencial. La activista y escritora Marianne Williamson explica claramente el miedo al fracaso en este pasaje cuya autoría es falsamente atribuida a Nelson Mandela:
«Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, y no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, alguien con talento y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo de Dios. El hecho de que juegues a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas alrededor de ti no se sientan inseguras. Todos estamos destinados a brillar como lo hacen los niños. Nacimos para hacer manifiesta la gloria de Dios que está dentro de nosotros. No solamente está en algunos de nosotros; está dentro de todos y cada uno y al hacer que brille nuestra luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás.»
Marianne Williamson, A Return to Love: Reflections on the Principles of «A Course in Miracles», 1992 ch. 7, Section 3, p. 190.
En equipos el miedo al fracaso está quizás más presente en etapas de convergencia y toma de decisiones, donde la urgencia derivada de la adquisición de compromisos, suele generar vértigo. En ambos casos suelo hacer que la persona o el equipo se enfrenten a este miedo apoyando la generación de hábitos tranquilizadores, conquistas breves y continuas en el tiempo. Es importante que la persona o el equipo aprendan a relativizar su miedo estableciendo razonamientos de Mejor-Peor escenario posibles o razonamientos de tipo generativo cambiando los «siempre/nunca» o «todo/nada» por «algo» o «algunas veces». Estos ejercicios de concreción ayudan a interiorizar que no existen peligros graves ni mayores precipicios que los que creamos.
También son muy útiles las conversaciones construidas sobre lo específico y lo progresivo, estableciendo rangos de posibles escenarios. Se pueden trabajar las situaciones concretas de miedo al fracaso pero no el miedo al fracaso en sí mismo. Para ello, realizar ejercicios de proyección o visualización en calma y dividir nuestro miedo en situaciones concretas a combatir mediante una lista de nuestros miedos más o menos acuciantes al fracaso, nos ayuda a conquistarlo.
Creo importante también reseñar aquí que en el miedo al fracaso el primer adversario a combatir no suelen ser los demás sino el propio juicio que cada uno hacemos de nosotros mismos. Es decir, las expectativas asumibles (realistas) o inasumibles que yo suelo ponerme. Recomiendo huir de aquella desastrosa reflexión de Walt Disney «Si puedes soñarlo, puedes hacerlo». Hoy mismo respondía a ella mediante esta otra reflexión propia: «Si puedes soñarlo no puedes hacerlo a no ser que tengas foco, capacidades, recursos, constancia y voluntad real de hacerlo». Creo que esta reflexión ayuda sin duda mucho más a tu desarrollo personal y profesional que la del maldito Walt.
En este sentido recuerdo mucho una reflexión que realicé hace unos años sobre las sociedades humanas y que decía algo así como que el 90% de las veces el peor y más implacable juez que cada uno de nosotros tiene es uno mismo, para el 10% de casos restantes inventamos los tribunales de justicia. El miedo al fracaso suele ser -por mi experiencia- un miedo fundado en la propia imagen de éxito que tienen las propias personas en primer término. Y en segundo término, ya sí más patente, un miedo muy relacionado con el miedo a la soledad (reconocimiento, aceptación, pertenencia). Pero es desde la reflexión en lo primero y no desde la reflexión en lo segundo desde donde las personas que he acompañado han logrado casi siempre crecer.
Nada más recomendable, por último, para convivir y tener a raya el miedo al fracaso que realizar enumeraciones de éxitos pasados o intentar establecer anclajes con situaciones similares del pasado en las que la persona logró obtener resultados satisfactorios. Incidir en la memoria del número de veces en que alguien se ha levantado es mucho más práctico que incidir en el número de veces que cayó. Aunque solo sea porque estas últimas siempre son menores.
***
ALGUNAS REFERENCIAS
Libro completo Más allá del miedo (Giorgio Nardone, 2000). Una aproximación al enfoque científico que más respeto.
El cuerpo del miedo, por Ana Muñoz. Una aproximación al enfoque no científico existente.
***