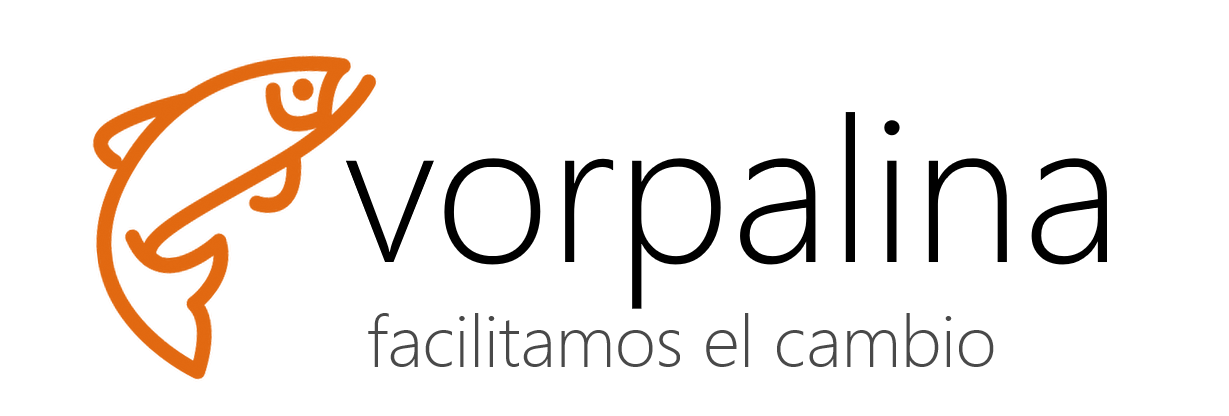por David Criado | Oct 15, 2020 | CREATIVIDAD e INNOVACIÓN

«- No es la chica ideal para mí.
– Claro que no, es perfecta.»
conversación entre Jeff y Estela en Rare window (Hitchcock, 1954)
Parezco ausente del mundo que hemos inventado porque estoy presente en la vida tal y como es. Mucho de lo que conocemos se está viniendo abajo y he descubierto que no quiero evitarlo. Necesito sin embargo mapear nuestro cuerpo de dolor, entender lo que nos está pasando para inventar una nueva esperanza y formularla. Sigo compatibilizando mi vocación de acompañamiento empresarial e individual con un proyecto de investigación que me llevará algunos años y poco a poco crece en la forma de varios libros. Me he empeñado en traducir a un formato honorable todo lo que llevo dentro. Solo diré que estoy disfrutando mucho el proceso tranquilo de escritura. Estoy escribiendo tal y como veo y vivo la vida, de modo que no evito relacionar continuamente esferas que se me presentan conexas.
Si bien comencé el proyecto en septiembre de 2019, momentos luz antes de que nos aislara y paralizara una global pandemia, muchas decisiones que tomé durante los primeros fragores del COVID19 me han ayudado a trabajar disciplinadamente. De alguna manera en todo lo que estoy haciendo, en todo ese trabajo de observación, lectura y creación de un relato, me siento como el maestro James Stewart en su papel de Jeff para esa genial película que es Rare window. En el mayor tributo al voyeurismo útil, Jeff, reducido al diminuto salón de su domicilio, interpretaba entonces la misma humanidad que durante años había fotografiado. De un modo similar el confinamiento -y no una incómoda escayola- me brindó la oportunidad de reducir viajes y focalizar esfuerzo.
Aprovecharé lo que estoy viviendo, lector o lectora, para escribir este artículo que tendrá tres partes:
- La naturalidad sin prisas
- Por qué dedicarle tanto tiempo a escribir con calma
- Bonus track: Qué es lo que importa
Comenzamos.
LA NATURALIDAD SIN PRISAS
El proyecto tiene profundidad, abarca varias ciencias sociales y esferas de conocimiento, por lo que no tendría sentido un tempo diferente al que estoy imprimiendo. Para que los lectores puedan disfrutar el resultado en un futuro, yo tengo que seleccionar con amor los ingredientes y los tengo que cocer a fuego lento. Lo que estoy cociendo pretende aportar a la vez un relato riguroso y un horizonte sincero. Todo lo que llevo escrito tal vez bastaría, pero aspiro a lo memorable y lo imperfecto. Hay algo borgiano en dedicar buena parte de mi vida a respirar libros y crearlos para alimentar de rincones y preguntas los viejos y los nuevos laberintos. Analizo el mundo que tenemos sin el ánimo de formular un mundo nuevo. No hay que cambiar el mundo, los que tenemos que cambiar somos nosotros. El mundo está genial; el ser humano, suspenso.
Investigar (vivir, leer y conocer) sin prisas me permite estudiar a diario ese juego de luces y sombras que es la humanidad real, nuestro mayor invento. Las texturas inaprensibles de la vida me despiertan. Leo sin piedad, escribo fuego. Tras el primer año, la redacción avanza a ritmo decidido. Los capítulos se suceden y el armazón del discurso poco a poco se ordena. No escribo libros, trato de alumbrar conciencias. Quiero que cada oración abra una nueva puerta. Es una labor ardua pero sigilosa. A medida que voy cubriendo los primeros miles de páginas noto que cobra sentido lo que atesoro dentro. Dado que necesito que el resultado de mi labor sea atemporal, practico un control soviético y los párrafos viven procesos de depuración constantes. Mi escritorio es un gulag de ideas continuas, o -mejor aún- un hospital y cada oración su enfermo. Opero con diligencia cirujana cada texto.
Me hablan a diario casi todas las cosas y casi todas son ciertas. Si hablo hoy con una mujer cautiva, ayer con un hombre desierto y esta tarde con un equipo en aprietos, trato de acariciar con el yodo de mi comprensión su herida, con el extremo de mi corazón su peso. Disfruto y quiero a mis clientes. Asisto como espectador sugestivo a su festival de emociones y gestos. Vivo, pues, tres vidas al mismo tiempo: la del investigador en su soledad cadente, la del ayudador de gentes, la de la persona humilde y tranquila.
POR QUÉ DEDICARLE TANTO TIEMPO A ESCRIBIR CON CALMA
Porque veo lo que se escribe y me siento huérfano de inspiración. Echo de menos más calidad y más propuestas desde el pragmatismo. Porque estoy en pleno momento de madurez vital, en el ecuador de mi vida, dispuesto a dar el siguiente paso. Porque creo que el nivel de desquiciamiento colectivo es reversible más allá de la indignación o lo alarmante. Porque necesito transmitir que otra forma de vivir y relacionarnos es posible. Porque quiero que el mundo que veo y creo a diario sea accesible para el resto.
Quiero que el trabajo que estoy haciendo honre nuestra esencia, la de la humanidad, y que aquello que escribo -por extensión de lo que vivo y hago en sesiones- desnude por fin nuestra cotidianeidad de vulgaridad e inercia. Hasta donde alcanza mi memoria solo me he conformado con acariciar la esencia de las cosas. Durante toda mi vida solo he pretendido disfrutar del olor horrible y el amable, del sabor amargo o el dulce, del tacto romo o del rugoso, de la imagen congelada o la dinámica, de la conciencia real o la diversa, y de la melodía estridente o la armónica, de todo lo que palpita alegre o con ardor reposa en la esencia última de todas y cada una de las cosas. Vivo para vivir, y como dejó dicho el maestro, para nacer he nacido.
Me viene a la mente otro motivo. Cuando era solo un niño recuerdo haber llorado en la soledad tranquila de las noches, y recuerdo haber sonreído entre lágrimas pensando: «Algún día honrarás al niño que ahora sufre«. Llevo ya varias décadas ejerciendo la responsabilidad completa sobre mi propia vida y honrando a aquel niño indefenso. Llevo una vida de servicio a los demás en un mundo que aisla e individualiza, pero no me canso de sonreir al recordar todas las decisiones que me ayudaron a quererme. A pesar de todos los golpes y fracasos, no he dejado de disfrutar la misma vida que me fascinaba entonces. Si alguna vez sentí terror o pánico, me sobrepuse. Obviando cualquier tipo de dramatismo heroico innecesario, quiero que estos libros -que serán como hijos- ayuden a las personas que los lean a sobreponerse y respirar en momentos de gran incertidumbre.
Escribo también porque llevo toda mi vida escribiendo, porque conozco el peligro de la normalidad, porque vi su veneno y me negué a beberlo, vi su llama que consume y me mantuve lejos. Tuve mucha suerte y vi la trampa mortal de nuestro modo de vida. Será tal vez porque vivo la fascinación por el presente y el temor al mañana con la misma intensidad que los niños y los ancianos respectivamente. Será tal vez porque mi sorpresa es real, porque no he abandonado nunca mi infancia, o -qué se yo- porque atesoro lo que vivo para recordarlo de viejo.
Tal vez escriba ahora porque he comprobado ya el suficiente número de veces cómo casi todo el mundo olvida con facilidad la esencia de la vida hasta que llega un día -con suerte muchos- en que nada parece suficiente. Echan entonces la vista atrás y ven el relato común de la gente: Dejaron de apreciar para poder vivir, y dejaron de vivir para pagar facturas. Convirtieron entonces el trabajo en un mero trámite cuando siempre fue lo que nos dignifica. Comenzaron a llamar «responsabilidades» a sus ocupaciones y a sentirse más «adultos» solo cuando las multiplicaban. Ocupados a tiempo completo, distraidos de cualquier momento presente, he visto ya demasiado tiempo cómo muchas personas se dejaban para luego, o rezaban esperando algo diferente. También he visto palidecer a personas que trataban de conquistar sus sueños, y he visto sueños que eran vidas por hacer y no vidas que se están haciendo.
Puede también que escriba para poner en mayor valor todo lo que llevo tiempo haciendo. Cada día atiendo y apoyo la manera de vivir de otros y trato junto a ellos de ser fiel a todo lo que les importa. Y puede que haya decidido que ya sea momento de llegar a más gente, de trascender el vínculo sagrado de las sesiones para explorar otros canales de inspiración que lleguen a más gente. Tal vez escriba simplemente porque tengo algo que decir.
BONUS TRACK: QUÉ ES LO QUE IMPORTA
Para saber exactamente qué es lo que a mí me importa, tengo una rutina continua. Cada mañana me conecto durante los primeros minutos a la emisión en directo de la Estación Espacial Internacional. Sus cámaras apuntan a la Tierra, y ésta parece moverse lentamente mostrando cada porción de agua y tierra de nuestro diminuto mundo.
De entre los 8.000.000.000 de seres humanos que habitan el planeta, solemos estar conectados unos 1.900. A veces me viene a la cabeza un sentimiento egocéntrico. Juego a creer que tan solo esas 1.900 personas conocemos el secreto. Mientras todas las demás se entretienen aquí abajo, solo nosotros recordamos las dimensiones y la importancia real de nuestra vida, solo nosotros somos conscientes de la diminuta fragilidad de nuestros cuerpos. Y me siento entonces afortunado, especial. Luego me viene un pensamiento algo más solidario y ecuménico. Suelo pensar que esas 1.900 personas conectadas al mismo tiempo nunca somos las mismas, y me gusta creer que al menos una vez en la vida todas las personas del planeta se han conectado a la única emisión en directo que nos acerca a lo cierto. Pienso que cada una de esas personas ha recordado así al menos una vez en la vida lo que somos sin llegar a comprenderlo, aunque luego el resto de su vida haya vivido para traicionar ese instante pasajero. Y eso -no se explicar muy bien por qué- me calma y me basta, me inunda de cielo.
La sensación es apenas descriptible. Las cámaras flotan en la inmensidad del inmediato universo, me recuerdan dónde estoy y la importancia relativa de todo cuanto hago o de lo poco que tengo. Y en esta vaciedad de mí mismo, en esta nimiedad de sentido, observo al ritmo de la música una tranquila sucesión de nubes y valles. Y me digo “Lo peor nunca ha ocurrido, lo inmediato es lo cierto” Y contemplo la belleza de un planeta rodeado de nada, de luz, de negro. A veces una delgada línea azul muy clara indica que el sol está al otro lado en ese momento, otras veces una amalgana creciente de destellos sobre la chapa de un panel solar señala que de nuevo -no se sabe por cuántas veces más ni durante cuánto tiempo- está amaneciendo. Otras veces tan solo por un segundo el grueso guante blanco de un astronauta, mueve o limpia la cámara con melancólica torpeza.
Mientras escribo esto aparecen flotando en primer plano espacial Olev Kotov y Sergey Ryazansky. Son parte de la Expedición 37. Llevan banderas de Rusia en los brazos porque llegaron allí desde la Tierra. Pienso ahora que si hubieran nacido en la Estación Espacial Internacional y se hubieran dirigido luego hacia la Tierra, serían tan solo dos seres iguales -ni rusos, ni europeos, ni asiáticos- que vienen a explorar la Tierra. Saboreo esta idea mientras sonrío y pienso en el mito imaginario que siempre fueron las fronteras. Desde aquí es difícil darnos cuenta pero miro a Kotov y a Ryazansky e imagino que lo tienen desde allí no claro ni meridiano, sino incluso cristalino y evidente. Uno de ellos lleva un instrumento atado en la muñeca. Lo mueve de un lado a otro saludando a cámara. Está de espaldas a la Tierra tratando de reparar algo en una de las alas de la estación. Su compañero levanta la primera visera del casco que le protegía de los rayos ultravioleta, luego se ve a través de su segunda visera transparente cómo mira a su colega, fija más tarde su vista en el planeta y por último mira sonriendo a la cámara. Parece decirnos: «Lo que veis aquí es lo único cierto. Vivid para honrarlo. Mañana será tarde, pero hoy estáis a tiempo.«
***
Consulta nuestro catálogo de servicios de acompañamiento al cambio y formación
Solicita plaza para una nueva edición del programa de entrenamiento de alto impacto en habilidades relacionales TRAINING DAYS
Ponte en contacto en ambos casos a través de david.criado@vorpalina.com
***

por David Criado | Abr 13, 2020 | ACOMPAÑAMIENTO AL CAMBIO

«Como no teníamos muebles no había que limpiarlos ni se rompían.
Como no sabíamos que existía otra vida, éramos felices en esta.»
Una habitante de las Hurdes, sobre su infancia
Este no es un artículo científico, es un artículo de opinión. Si usted quiere obtener información real sobre la situación o recomendaciones del COVID19 acuda a las autoridades sanitarias de su país o la web de la World Health Organization.
En uno de sus maravillosos libros cuenta Salvador de Madariaga, genial maestro de la Historia, que en los gobiernos de Sagasta y Cánovas la compra del voto era una práctica bastante habitual. Relata el maestro que un buen día un cacique fue a la pequeña chabola de un jornalero andaluz, y le ofreció los dos duros que habitualmente se pagaban por un voto. Ante la sorpresa del terrateniente, el jornalero le arrojó las monedas a la cara, y mientras regresaba a su pequeño reino le gritó: «En mi hambre mando yo«. Sirva este artículo como homenaje a aquella ejemplar y anónima persona.
Es domingo de madrugada y amanezco tras una semana de viaje en mi biblioteca. A los varios miles de libros en papel que me abrigan y custodian, sumo varios cientos de ensayos digitales. Dedico días y noches a tomar apuntes. La redacción del libro avanza a pasos agigantados y cada vez me siento más contento con ella. Con toda probabilidad, tengo suficiente material para redactar una enciclopedia sobre todo lo que a nuestra especie lleva décadas pasándole y por qué y cómo podemos superarlo. Por respeto a la cuarentena decidí no realizar las dos últimas compras mensuales de libro nuevo y viejo, así que durante las últimas semanas no he sumado hermanos a mi actual familia.
Escribo este artículo tras meses de silencio, centrado en el servicio a mis clientes y llevando una vida feliz tras un periodo personal de enorme desconsuelo. Hoy hablaré, lector o lectora, sobre un tiempo de confusión y de pandemia, un relato del mundo que aunque parezca ficticio ya estamos viviendo.
Personalmente considero que no tengo ni capacidad técnica, ni autoridad sanitaria, ni voluntad ética para opinar acerca de esta crisis sanitaria. Siento además el deber moral de no hacerlo y de confiar en los profesionales que se encargan de ello. Creo simplemente que todos debemos hacer lo posible para superarla cuanto antes, y esto en mi caso concreto se traduce en el compromiso de un confinamiento total. Lo que aquí expondré es exclusivamente una reflexión sobre la sociedad a la que está afectando la pandemia.
Si tuviera que medir mi salud mental actual por el grado de adaptación a la forma de entender la vida del resto de personas, concluiría que estoy loco. Solo una pequeña reflexión me salva de este rápido diagnóstico. La hizo el maestro Jiddhu Krishnamurti hace unos años cuando afirmó que «no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma«.
Dado que no volveré a escribir nada sobre esta crisis, este será un extenso artículo. He pretendido estructurar la visión sobre lo que está pasando de acuerdo a este pequeño índice de puntos:
- El triunfo del ruido
- El triunfo de la inercia
- El triunfo del entretenimiento
- Los 3 discursos mayoritarios para explicar lo que está pasando
- 10 reflexiones sobre lo que nos está pasando
Ánimo valientes. Comenzamos.
EL TRIUNFO DEL RUIDO
Llevo semanas observando tranquilo los acontecimientos. Hasta hoy he tomado como guía de conducta un principio clave durante toda mi vida: hacer todo lo que nadie hace. Y no es porque los demás no sean capaces, sino porque el contexto de todas las personas que conozco, sin excepción, no les invita en absoluto a vivir el confinamiento desde la perspectiva del recogimiento, la tranquilidad y la reflexión. Sus formas de relaciones inmediatas (trabajo, familia, pareja, amigos) no ayudan a la práctica de una vida consciente. Si ésta sería una gran oportunidad para reducir la velocidad y reflexionar sobre ello, la mentalidad de todas las personas que conozco sin excepción es la de que todo esto -aunque puede que se institucionalice- es pasajero y volverán en algún momento a la normalidad.
Todos sus juicios o comentarios están enfocados a valorar qué o cual político se está comportando de forma más sensata para volver a lo que todos queremos: lo qie ya estabamos haciendo. Cada mañana se levantan esperando en su más profundo interior que alguna noticia les de un horizonte de expectativa que les ayude a seguir haciendo lo de antes. Algunos, los más snob, hipsters o privilegiados, comparten una cita de un filósofo o una infografía o un meme que habla de que el problema era la normalidad. Pero son frases hechas, quedan bien como pie de foto y las comparten porque aparentan cierta inteligencia. De hecho los que se consideran más inteligentes hacen uso de ese superpoder universal que tienen como CAPITANES A POSTERIORI, como héroes de la edad moderna, y crean o se adscriben a teorías descabelladas sobre el mundo que vendrá, sobre lo que ha pasado y sobre lo que nos está pasando. Pero en el fondo todos guardan la infértil y triste esperanza de volver a la normalidad. Porque en su normalidad, todo aunque vacío era más llevadero y agradable. Todo era mejor que disponer de tiempo en su propia vida.
EL TRIUNFO DE LA INERCIA
Durante los primeros días previos al Estado de Alerta, llevé una vida similar a la que llevan todas las personas que conozco: ocupaba mi tiempo tratando de procesar y poner en orden el enorme ruido del mundo. A partir de entonces lo tuve claro. Acudí mentalmente a una de las escuelas de vida a las que pertenezco, y recordé nuestro hábito de explorar la incomodidad constantemente para aprender a crecer en la adversidad. Al igual que en las dos crisis inmediatas anteriores aunque por motivos diferentes, tenía la fortuna de haber llegado hasta esta crisis muy bien preparado: una década compatibilizando teletrabajo y presencial, clientes que confían en mí pase lo que pase, una caja contra apocalipsis nucleares, una vida articulada alrededor del hogar, y continuos periodos de soledad, reflexión y confinamiento en mi vida.
En este contexto, decidí aprovechar el momento para apartarme del mundo en la medida de lo posible, en lugar de adaptarme a él. Como si en mi confinamiento en lugar de pretender la normalidad, aprovechara la excepcionalidad para mejorarme. En las circunstancias de aquellos primeros días, visto hoy con la perspectiva de varias semanas, eso fue exactamente lo que hice. Si bien conectaba contadas veces al día con el mundo (noticias, chats o llamadas) y me veía a menudo atacado por la crispación y susceptibilidad social creciente, aprendí poco a poco a normalizar y comprender el estado de ansiedad colectivo de la gente. Salvo estas pequeñas interacciones, he desaparecido literal y progresivamente del enorme y absorbente Leviatán (bendito Hobbes).
La experiencia está siendo tan gratificante que estoy eliminando mi perfil de varias redes sociales y aplicaciones de uso común que no me aportaban en su mayor parte nada bueno. Llevaba varios años queriendo tomar esta decisión, y aprovechando el estado de confusión de la gente me pareció un buen momento. La reacción normal de todas las personas que conozco ante esta progresiva desaparición era que había perdido el juicio, dado que si antes era necesario «vivir conectado o en línea«, con el aislamiento y en mi soledad era aún más necesario. Rememorando el mito de la caverna de Platón, algunas personas me llamaban preocupadas por si había entrado en depresión o tratando de comprobar si me había vuelto loco. Otras me manifestaban que sin estar en una aplicación de mensajería instantánea de uso global, iban a perder su contacto conmigo. Yo respondía sonriendo y con buen humor limitándome a decir que si nuestra relación era solo tecnológica, ¿por qué continuar teniéndola? Salvo tímidas manifestaciones de apoyo, no he visto que nadie haya adoptado esta actitud al más puro estilo Groucho Marx: «Paren el mundo que yo me bajo«. Mis respetos y oraciones están con todos vosotros, ánimo.
EL TRIUNFO DEL ENTRETENIMIENTO
Quien no lee con frecuencia, se envilece. Muchos de los maestros que me han educado, han escrito mucho sobre la barbarie. A lo largo de estas semanas he comprobado que estaban en lo cierto. Ante la realidad de esta crisis sanitaria global, las personas que conozco no solo no han disminuido su presencia sino que han aumentado y multiplicado su sobrexposición al mundo a través de chats grupales, videollamadas familiares y con amigos, varias convocatorias de aplausos diarias, ejercicios físicos, maualidades, grupos de apoyo, reuniones de trabajo online, redes sociales, artículos, noticias y una gran cantidad de interacciones con que ocupar su tiempo. La realidad común es para mí muy evidente: la mayoría de personas permanece totalmente ajena a la reflexión sincera y huyen ante la mínima oportunidad de conocerse. Por extensión aquellos que no son alérgicos a la reflexión sincera, dedican grandes esfuerzos a compartirla con violencia y certeza, en lugar de aprender a cuestionarla.
Todos ellos, tanto los que huyen de sí mismos como los que se gustan demasiado, entienden la vida en clave de entretenimiento (el otium humanista mal vivido) o en clave aburrimiento (contra el que la ética protestante industrial recetó siempre el trabajo, labora). En otras palabras, lo que me entretiene me gusta, lo que me aburre o cuesta esfuerzo, no me gusta; y cada vez que alguien abra la boca, yo dedicaré todos mis esfuerzos a decir si me gusta o no me gusta. Dedicamos nuestro tiempo a decir, a hablar, a opinar, y no a escuchar, parar o disfrutar.
Ocupamos al niño con los deberes de un sistema educativo muerto en el que no creemos, mientras grabamos videos dando pautas al mundo o aconsejando cómo poner una lavadora, meditar y evitar que se quemen las lentejas, para no dejar en ningún momento de rendir. Porque esa misma mentalidad del entretenimiento está asociada a la idea de rendimiento, a esa viaje lección aprendida que nos dice que ningún momento debe desaprovecharse en labores que no sean productivas. Y allí llega el agobio, la ansiedad, la necesidad de que el tiempo no pase tan lento, el vértigo que siento al no ocuparme. El entretenimiento social que consumimos y el entretenimiento mental que generamos para no volvernos locos, provoca serios estragos en el comportamiento. Sin autodisciplina mental, sin filtros ni control sobre nuestras emociones, lo importante de la vida es no aburrirse.
LOS 3 DISCURSOS MAYORITARIOS PARA EXPLICAR LO QUE ESTÁ PASANDO
Pertenezco a esa vieja nobleza pobre de personas que ante la agitación universal encuentra hogar en la calma. Por eso la mayoría de reflexiones que hoy se comparten me parecen atrevidas o agitadas. Dado que en los momentos claves de mi vida nunca huí de mí, con anterioridad y de forma casi constante he vivido largos periodos de soledad y confinamiento. Parte de todo lo que soy es gracias a momentos muy parecidos a los que ahora estamos viviendo.
En contra de lo que algunos fanáticos del #COVID19 pueden sostener, no minusvaloro la tragedia de la crisis, trabajo para explicarla en su contexto. Yo también al estar en uno de los focos mundiales de la pandemia, conozco varios casos de contagio y yo también he sufrido varios fallecimientos cercanos. Aún a pesar de la tristeza evidente por la pérdida inestimable de estas personas, nada de todo lo que está ocurriendo y está por venir es para mí revolucionario o diferente. Todo para mí forma parte de la lógica en el marco de un largo relato social y económico que se ha gestado durante mucho tiempo, y que he vivido en primera persona durante años como facilitador y agente de cambio. Pero veamos en qué consiste este relato.
Uno de los más frecuentes errores de juicio a la hora de comprender y vivir una situación excepcional es tratar de sobrestimar el pasado e infravalorar el futuro. En una suerte de amnesia colectiva la historia se diluye en el agua del tiempo. Si la intelectualidad ha fallado durante milenios en similares y titánicas tareas, créanme, seguirá fallando en ésta con el agravante de que, por absoluta desgracia para todos nosotros, cualquier paria del planeta, sepa o no de lo habla y sepa o no decirlo, dispone hoy de un altavoz en continuo contacto con la inmediata atención de una inmensa cantidad de gente.
Precisamente por todo ello, en nuestra responsabilidad se encuentra saber filtrar la ingente cantidad de información, y localizar a aquellos discursos relevantes. Dado el actual clima de totalismo y polarización social que estamos viviendo (en esto de la crisis sanitaria hay clases), en apariencia tengo cuatro opciones a la hora de escribir un artículo que hable de lo que está pasando:
1) «El capitalismo ha muerto»: La profecía mesianica de Slavoj Zizec
La primera opción que tengo es comprar o participar de ese discurso que abandera Zizec y que sostiene -leo con asombro- que una catástrofe similar no ha pasado nunca en la historia de la Humanidad y que esto cambiará por completo nuestra forma de entender la vida, el trabajo y las relaciones. Zizec augura la caída de China, la ruptura de los mercados financieros y la reconquista social del papel de la ciudadanía en el mundo a través del advenimiento de una forma de comunismo mejorada. En este contexto, para el autor, un nuevo comunismo, más realista, menos ideal y autoritario que el que ya conocemos, sería la única solución viable:
«La bien fundamentada necesidad médica de establecer aislamientos ha hecho eco en las presiones ideológicas para establecer límites claros y mantener en cuarentena a los enemigos que representan una amenaza a nuestra identidad. Pero tal vez otro -y más beneficioso- virus ideológico se expandirá y tal vez nos infecte: el virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá de la nación-Estado, una sociedad que se actualice con solidaridad global y cooperación»
«El primer modelo vago de una coordinación global de este tipo es la Organización Mundial de la Salud, de la cual no obtenemos el galimatías burocrático habitual, sino advertencias precisas proclamadas sin pánico. Dichas organizaciones deberían tener más poder ejecutivo»
El autor ha alertado, al igual que muchos otros, de la necesidad de haber vivido una tragedia global para plantearnos un cambio en el modelo de sociedad, pero dice estar seguro de que este cambio se va a producir muy pronto.
2) «Esta crisis acelerará la inercia»: La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han
La segunda de las opciones es comprar el otro discurso más extendido a la hora de entender la crisis. Es aquel que abanderan un ejército de intelectuales entre los que destacan las palabras del filósofo Byung-Chul Han. Esta lectura de la realidad defiende que si no cambiamos nada en nuestra forma de vida, nada cambiará a mejor para nosotros. El virus no va a lograr ningún cambio a positivo por sí mismo, sino tal vez precisamente todo lo contrario. En esta lectura hay una enorme cantidad de advertencias sobre las viejas estructuras nacionalistas, la soberanía digital, el capitalismo salvaje y los derechos ciudadanos. En las palabras de Han se huele esa sensación al más puro estilo Naomi Klein o Noam Chomsky, de que el triunfo de la inercia es tan grande, que el #COVID19, del mismo modo que otras crisis anteriores, ha llegado para fortalecer y reforzar el avance del neoliberalismo deshumanizador que nos consume. Y que si no estamos dispuestos a hacer algo más que ser la gestapo del balcón o los que aplauden cada día a las 8 de la tarde, el mundo seguirá tendiendo a convertirse en una mierda.
Sin duda una interpretación de la realidad con la que me siento muy identificado y cuya lectura puede servir para agitar conciencias. Sus palabras resuenan en nuestra responsabilidad sobre la sociedad embrutecida a la que estamos yendo:
«Los peligros no acechan hoy desde la negatividad del enemigo, sino desde el exceso de positividad, que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de producción y exceso de comunicación. La negatividad del enemigo no tiene cabida en nuestra sociedad ilimitadamente permisiva. La represión a cargo de otros deja paso a la depresión, la explotación por otros deja paso a la autoexplotación voluntaria y a la autooptimización. En la sociedad del rendimiento uno guerrea sobre todo contra sí mismo.»
Han alerta de que la sensación de un terror permanente, un enemigo común (el otro), puede garantizar una involución hacia épocas pasadas, en la forma de totalitarismos y de una religión financiera fundada en el aprovechamiento del shock y en el pánico constantes. El autor concluye:
«La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos NOSOTROS, PERSONAS dotadas de RAZÓN, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo, y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad, para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta.»
3) «La emergencia como modelo de vida»: El mundo vigilado de Yuval Noah Harari
Algunas reflexiones de este discurso que encabeza Harari son especialmente interesantes. Pese al momento histórico de progreso que vive la humanidad, nos sentimos más frágiles que en la Edad Media. Aunque Harari ha reiterado en numerosas ocasiones que no estamos viviendo la peste negra de la Edad Media, ha reconocido enormes similitudes como la necesidad de aislamiento, la vigilancia masiva, las medidas autoritarias necesarias, el pánico colectivo o el creciente sentimiento de indefensión. Pese a ello, la situación en términos sociales es muy diferente en cuanto a esperanza de vida, realidad diaria, cobertura sanitaria o acceso a los bienes fundamentales. Tenemos, según este autor, la tecnología y la economía necesaria para superarlo. Mi enorme certeza tras estas semanas, pero sobre todo tras estos años, es que no estamos aprovechando tecnología, ciencia ni economía en la dirección correcta, sino en la totalmente contraria. Sabemos lo que está ocurriendo en términos sanitarios y estamos luchando por una solución. Opina que la información es más importante aún que el aislamiento.
La tesis fundamental de Harari está fundada en que las decisiones de urgencia que se adopten para combatir esta crisis, se institucionalizarán cuando aparentemente pase. Sostiene esta opinión en gran medida basándose en que lo que está ocurriendo es que Occidente está entrando en el mismo modo de vida de emergencia en el que llevan viviendo muchos países en el mundo desde hace décadas. No habla por hablar, él mismo vivió cómo su estado -Israel- estableció hace más de sesenta años medidas de emergencia que todavía hoy siguen en vigor.
La base de esperanza para Harari está en la ciencia y en el adecuado flujo de información a la población. Una sociedad informada y culta, conocedora de la información veraz, será mejor que otra que se mueve de acuerdo a intuiciones o fake news virales. Para el autor algunas medidas de vigilancia masiva están justificadas e incluso es saludable acostumbrarnos a medir constantemente nuestra salud. Su más inteligente contribución, creo yo, ha sido su reflexión relativa a la falta de un plan global para situaciones de emergencia como esta, en las que claramente hemos visto medidas individualistas y centradas en el Estado-nación, en un mundo totalmente intercomunicado y aparentemente conectado.
Algunos otros autores han hablado de la realidad inmediata que viene, ese ejército de marcas y marketing que se va a empeñar en bombardearnos para que volvamos a la normalidad enferma de la que nos hablaba Krishnamurti.
10 REFLEXIONES SOBRE LO QUE NOS ESTÁ PASANDO
Aunque estoy en plena redacción de un libro que creo que nos ayudará a comprender por qué se nos ha ido tanto la cabeza y hasta qué punto podemos o no recuperarla, quiero terminar este artículo hablando muy sintéticamente de mi visión sobre toda esto:
1) No estamos aprovechando el confinamiento para hacer un examen de conciencia: Ni como personas ni a nivel empresarial. Veo muchos casos de empresas que simplemente están traduciendo y multiplicando a una nueva realidad de teletrabajo, los mismos errores que cometían en lo presencial: no hay espacios significativos de reflexión; no hay naturalización de una situación extraordinaria que requiere relajación, compasión y empatía con realidades personales en cada hogar; y por último la exigencia es idéntica o mayor a la que existía en la oficina. Los maestros Pablo de Tarso y Miguel de Cervantes son dos de los miles de ejemplos de personas que en su confinamiento fueron capaces de alumbrar grandes reflexiones y construir el cambio del pensamiento occidental. Todos ellos dedicaron momentos de máxima contención y aislamiento a aprender a conocerse, a imaginar y soñar mundos mejores. ¿Por qué nosotros no estamos siendo capaces de hacerlo ni a nivel personal ni corporativo? De nuevo creo que es una cuestión de desconocimiento e inercia, de falta de perspectiva y absoluta y diletante ejecución. Conclusión: Aprovecha estos momentos para abandonar el sobrepensamiento, deja de exigirte lo mismo que si estuvieras en una situación normal (por dios, tu hijo se te está subiendo por el brazo vomitando mientras lees esto) y, por favor, practica el autoconocimiento y el silencio sinceros. Apaga la tele, desconéctate un poco, aprende a decir NO. Te necesitamos fuerte durante y tras la crisis. Si el mundo se ha interrumpido, ¿por qué tú no?
2) El proceso de medievalización del mundo se acelera. La pandemia está ayudando a una velocidad supersónica a marcar las nuevas clases sociales que se sitúan a uno y otro lado del pensamiento único. En la nueva pirámide feudal, la guerra por los recursos básicos (agua, medicina, alimento) comienza a acelerarse. En la nueva Edad Media, no serán la agricultura y el pueblo los sustentos de la desigualdad, sino la concentración corporativa y el control de la tecnología digital en la explotación de las ciudades. El ya lamentable deterioro de la cultura y la educación durante las últimas décadas, está favoreciendo la aceptación de este nuevo orden mundial distópico y totalitario. Que las personas confinadas en su cada por puro aburrimiento se dignen a abrir un libro o ver un documental o consultar un artículo, no es suficiente. Que lo hagan por la convicción de que este sistema perverso que todos hemos alimentado ya nos está robando incluso el derecho a la vida, es lo necesario. Conclusión: este proceso no solo se acelera, sino que además es invisible.
3) Lo que está pasando ahora es la causa de un modelo de vida destructivo y absurdo. El sistema del capitalismo voraz y autodestructivo sigue tan sobradamente vivo y está tan implantado en tu vida que al morir tu abuelo no puedes ir a su entierro por peligro de contagio un sábado pero el lunes estás obligado a ir a trabajar a tu puesto de trabajo donde interactuarás con decenas de personas y con suerte podrás tener una mascarilla, que por cierto nadie salve si te libra del contagio. Con total certeza, si no te pones las pilas tus hijos vivirán un mundo peor que el que ahora vives, y los hijos de tus hijos también. Millones de personas vivimos recluidas en nuestras casas (o en las de otros, por ser más precisos) porque durante décadas salimos de ellas a diario para construir el mismo mundo que ahora nos encierra, ese mismo mundo al que queremos volver «cuando todo esto acabe». Conclusión: no estamos aprendiendo nada, ¿Cómo estás dispuesto a comencer a hacerlo?.
4) La pandemia está recordándonos las tres cosas importantes para el mantenimiento de una sociedad avanzada: cooperación no violenta, acceso universal a una educación integral y humanista, y derecho a una atención sanitaria pública. A ver quién tiene ovarios o cojones a cuestionar ahora o a recortar aún más las condiciones de todos esos profesores sin recursos, médicos y enfermeras saturados de trabajo, y agentes sociales, cuyo cambio he acompañado por toda España durante años constatando realidades profesionales flagrantes, y que ahora están sacando a todo un país con enorme coraje de la total debacle. Esto ha sido una pandemia impredecible en terminos sanitarios, sí, pero he vivido en primera persona cómo nuestras sociedades llevaban años ejercitándose en una mercantilización del pensamiento único a través de un salvaje capitalismo financiero que nos ha desprotegido y esquilmado a nivel de diálogo, derechos y libertades. Pese a ello, continuamos confiando nuestro futuro a personas que no están preparadas para preverlo, y nuestro presente a personas mediocres que aceptan no dos duros, sino uno por comprar su voto. Conclusión: Si no recuperamos el tiempo perdido, la implosión es segura
5) Nada de la sociedad que tienes va a cambiar por un virus, porque esto lleva décadas pasando. O cambias tú o nada cambia. Que nos hayamos dado cuenta ahora de que el mundo no está tan bien, no significa que otros no llevemos alertando de ello y trabajando años por mejorarlo. El #COVID19 es un indicador de la situación del mundo, un testimonio del comportamiento de la naturaleza a la que por cierto habíamos olvidado, pero también un reflejo de una gran cantidad de fenómenos simultáneos e insostenibles: un crecimiento demográfico abusivo, desigual y desproporcionado en el mundo, unas instituciones creadas en la Edad Media (y que por eso tienden a validar la nueva Edad Media), y un comportamiento humano insaciable. Conclusión: Cuando acabe esta crisis, tendremos aún menos derechos, ¿Qué estás dispuesto a hacer para recuperarlos o construir otros nuevos?.
6) La sociedad violenta del LIKE: La gestapo del balcón se ha sumado a la más antigua gestapo de twitter. El virus no ha hecho más que subrayar lo que ya éramos y hacíamos, pero en nuevos formatos. Sea como fuere, hemos llegado a tal nivel de desquiciamiento colectivo, que todo lo que leemos o escuchamos pasa ese filtro infantil tan primario, inmaduro, y peligroso que se resume en ME GUSTA/NO ME GUSTA. En esta eterna dialéctica de acumulación de likes, en esta crisis aún más que fuera de ella pero como siempre en nuestra historia como especie, no seguimos a quienes tienen más criterio sino a los que más nos gustan. Si algo gusta a muchos, será porque es verdad… Es el triunfo de la comodidad sobre el esfuerzo. La sociedad está tan rota y despistada y es tan iletrada que los comportamientos y el lenguaje violento a través de canales que ya estaban viciados (redes sociales, formaciones políticas y medios de comunicación), se han disparado eliminando ya de lleno los filtros mentales ante reacciones emocionales inmediatas, al tiempo que las reflexiones más sencillas contenidas en artículos de 6 párrafos nos parecen extraordinarias y se hacen virales. Conclusión: Instalados como idotas en el ME GUSTA/NO ME GUSTA, otras personas seguirán tomando las decisiones sobre nuestra vida por nosotros. ¿Estás dispuesto a escuchar, dialogar y construir en lugar de a juzgar continuamente e indignarte?
7) Panorama político desolador: El escenario politico está tan roto que las escasas demostraciones de mínima sensatez nos parecen admirables. Nos agarramos al primero que llega y dice algo sensato, y se lo agradecemos porque el nivel es tan bajo que nos conformamos con eso, aunque solo sea algo temporal o aparente. Conclusión: Lo que compras y consumes es tan importante como lo que defiendes y votas. No necesitamos que te representen mejor, sino que te representes bien.
8) Exceso de simplificación y de milagros. La esperanza de la gente está tan rota que nos lanzamos a agarrar el primer salvavidas que vemos en forma de lo que sea: declaraciones triunfalistas de la crisis, incitaciones a volver a «la normalidad» tras el confinamiento, proclamaciones de un nuevo orden mundial, identificación de la solidaridad coyuntural con una nueva sociedad cooperativa y solidaridaria,… Si ahora parecemos solidarios es porque tan solo vemos que esto nos toca cerca, no porque lo seamos a diario fuera de la excepcionalidad. Eso se llama miedo propio, no solidaridad común. Muchos hablan de un nuevo orden mundial. Así, de repente, porque una pandemia vaya a matar a 1 de los 8.000 millones de personas en el mundo que sobrevivirán. La pregunta es ¿Qué cambios se están dando en los órganos de poder y decisión del mundo en estos momentos para que estas personas afirmen con rotundidad esto? Conclusión: Que esta situación de excepcionalidad no te engañe, no hemos conquistado nada, queda mucho trabajo por delante.
9) Partícipes del engaño. La única nueva realidad a conquistar se llama coherencia social y estaremos más lejos de ella ahora que antes de esta crisis. Es evidente que el modelo de relaciones que tenemos no opera con ética y denigra nuestra humanidad, pero ¿Creemos de veras que de acuerdo a los indicadores financieros que siguen gobernando el mundo el modelo social actual de veras no funciona? Personalmente yo lo veo muy rentable a nivel económico. Las gallinas que entran por las que salen; si no aceptan este abuso que propongo, aceptan silenciosamente otro. ¿Acaso han visto algún cambio en los mercadores financieros, las medidas adoptadas por los gobiernos o las leyes que rigen nuestras sociedades en una dirección diferente a la de seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre?. Cuando algunos hablan de un cambio social, exactamente ¿a qué se refieren? ¿A la ausencia de contaminación coyuntural porque no hay tráfico en las calles y los cervatillos cruzan el puente de Brooklin?, ¿A felicitar al vecino por su cumpleaños todos en el patio y meterme luego en casa para tener una reunión online que prepara la siguiente campaña de marketing global para «volver a la normalidad» que garantiza que sigamos dejando morir solos a los ancianos? Conclusión: La alegría circunstancial ante determinados gestos no nos garantizará la felicidad constante tras todo esto. Aprende a practicar el pensamiento crítico.
10) Esse quam videri. En uno de los capítulos del libro hablo de esta tendencia malsana que hemos desarrollado a aparentar y parecer, en lugar de limitarnos a ser. Esta tendencia a venderlo y mercantilizarlo todo, incluso nuestra vida. Personas colgando videos, audios, consejos constantes sin ejercer el mínimo esfuerzo de introspección, alimentando el ruido del samsara, engordando a la bestia… ¿Por qué?, ¿Por qué hacemos esto una y otra vez? Pretender parecer limita nuestra capacidad de ser. Conclusión: En lugar de tratar de parecer que lo sabemos todo y de intentar vender como una estampida de ñúes, ¿No sería más útil aprender a mostrarnos vulnerables?
NOTA: Mi compañera Eva Trías me acaba de mandar un artículo que habla precisamente de alguien que NO QUIERE VOLVER A LA NORMALIDAD. Disfrutadlo. Gracias, Eva.
Espero de corazón que este artículo haya despertado en tí alguna útil reflexión. Vuelvo a recluirme tras esta breve reflexión. Poco a poco iré alejándome cada vez más del ruido para aprender a escuchar el verdadero río, tal y como Vasudeva enseñó a Siddhartha.
Gracias por tu tiempo.
***
Si necesitas apoyo o acompañamiento en tu proceso de cambio consulta nuestro catálogo de servicios de acompañamiento al cambio y formación y amplia más información escribiendo a david.criado@vorpalina.com
***

por David Criado | Nov 30, 2019 | ACOMPAÑAMIENTO AL CAMBIO

«Igual que la ropa pesada dificulta los movimientos del cuerpo, la riqueza dificulta el movimiento del alma«
Demófilo, s. IV d.C
Creo que la mayoría de autores que escriben y formulan pensamiento empresarial, no lo han pasado verdaderamente mal. Su riqueza, como decía el famoso obispo Demófilo, dificulta el movimiento de su alma, la nubla, no les hace comprender la verdadera crudeza del dolor en las organizaciones. Si le preguntara qué es lo que no necesitan a los cientos de personas con los que trabajo a diario por España, tras desperazarse como el joven ser humano sobre estas líneas, soltarían esta frase: «En mi empresa no necesitamos más teorías, ¡Dejad de fabricarlas!»
En este artículo defenderé que los agentes de cambio, semi-gurús, hipoglifos del paradigma, fofisanos del management, y abrazafarolas de la consultoría somos unos cansinos, que tenemos más Ego que Cleopatra y que nos encanta gustarnos formulando y reformulando teorías…. ¡PERO QUE LAS EMPRESAS JAMÁS NECESITARON ESO! Con motivo de la escritura del libro en el que estoy inmerso, me gustaría compartir una de las principales tesis que defenderé en él. Quiero animar a todas aquellas personas que se sientan ofendidas o en desacuerdo con esta tesis a que me escriban bien a mi correo personal o bien a través de redes sociales o comentarios a este mismo artículo. Vuestra participación será mi ayuda y cualquier comentario será bien recibido.
Esta es la tesis que defenderé en este artículo: La gente en sus empresas no necesita otro modelo más, ni una nueva fórmula de la Coca-Cola que les ilumine y corran a aplicar. Está genial tener marcos de trabajo, metodologías y modelos pero lo que sigue sin servir de nada es tratar de buscar el milagro universal. Así que, oh grandes gurús del management, oh ínclitos espíritus del clan cavernario de la empresa, ¡dejad de una maldita vez de fabricarlos! Lo que necesitamos son nuevas actitudes y comportamientos, prácticas, ideas dinámicas, sensatez y buena perspectiva, valores y construcción de nuevas éticas. ¿Cómo? Ninguno lo sabemos, dejad de adoctrinarnos. Para empezar, necesitamos confiar en las personas. Pero ojo, que ni tú, querido autor de libros de pensamiento empresarial, ni yo decidimos qué significa confiar en las personas y cómo esas personas deben hacerlo. ¡¡¡¡Lo deciden ellas!!!! He aquí la maldita clave.
Llevo insistiendo años en esto de no saturarnos más con la teoría redentora de un mesías, y aprender a alimentarnos colectivamente de la práctica. Para muestra, casi un millón de personas ha sido capaz de ver aquella frikada que me marqué en un foro TED.
Veo a auténticos believers de grandes modelos y metodologías, fanáticos de uno u otro autor, religiosos de la facilitación y el cambio. Para todos vosotros con cariño va este artículo. Comenzamos.
EL MILAGRO DE LALOUX Y EL PARADIGMOCENTRISMO
Mientras una gran cantidad de autores no se cansan de generar etiquetas y teorías, la vida real de las personas en las organizaciones a las que sirvo continúa siendo dolorosa. En el mundo de las ideas se vive fácilmente bien, en el de la práctica de las personas que se levantan a las 5:30 de la mañana la cosa es diferente. En este otro mundo, marcado por el modelo económico industrial y la sociedad de consumo postmoderna de la que todos participamos a diario, el tiempo para jugar con las ideas es bastante limitado. Las oportunidades de mejorar las cosas no son muchas y requieren de un grado muy alto de atención. Pero no de atención a ese ideal de lo que queremos ser (generación de expectativas imposibles) sino de atención a la realidad de lo que podemos ir mejorando (aceptación del ritmo y escenario de la organización).
Hace tiempo que tenía pendiente escribir sobre una de las teorías que están más en boga en la disidencia del desarrollo organizacional, ese universo repleto de buenas intenciones pero -salvo muy raras excepciones- fatalmente organizado, insultantemente atrevido, altamente desinformado y poco riguroso en el que me muevo a diario como agente de cambio. La difusión de la teoría sobre la que voy a hablar en los círculos en los que me muevo está tan extendida y en los últimos meses me he visto obligado a hablar con tantas personas y tantas veces sobre este modelo, que me veo invitado a escribir este artículo para aportar cierto orden a mi visión y dejarla por escrito. He tomado este modelo como ejemplo porque ahora mismo de los casi 40 modelos con los que trabajo en mi mente, resulta que este ahora es la tendencia.
Lo primero que quiero dejar claro es que respeto profundamente el trabajo de formulación de mi compañero Frederic Laloux, una mente brillante y poco frecuente a la que deberíamos escuchar. Agradezco enormemente su defensa de una nueva forma de entender las relaciones como apóstol del cambio en un mundo convulso y en mitad de la creciente confusión y pérdida de sentido del pensamiento empresarial. En este agradecimiento sincero no existen «peros«. Su obra ha contribuido a abrir un marco de reflexión dentro de aquellas personas que la han leído y esto merece todo mi apoyo y atención. En adelante trataré de responder a la formulación de Laloux con el único ánimo de aportar otra perspectiva y contribuir a enriquecer un espacio de diálogo en la disidencia empresarial. Al igual que en otras ocasiones, escribo esto porque cada vez observo menos pensamiento crítico y más autocomplacencia en el mundo del cambio empresarial. Lamento la silenciosa y cíclica tragedia de todos los que no saben crecer a partir de voces diferentes y necesitan adherirse a cualquiera de los discursos únicos con los que saturamos el mercado.
La teoría de Laloux, en su sexta edición ya con prólogo de Ken Wilber, está teniendo tanta difusión en foros empresariales internacionales y en el mundo hispanohablante, en Europa y en Japón, que ha ensombrecido decenas de trabajos brillantes anteriores que promovieron también una mirada más enriquecida del ser humano y su relación con los entornos de trabajo. Entre algunas de las causas del éxito de la teoría de Laloux destacaría tres grandes logros que deberíamos reconocer:
- La teoría formula un marco de comprensión sencillo y visual. Si algo funciona bien en el mercado editorial de hoy es la generación de nuevas etiquetas. Nos encanta que alguien exponga algo para ver con qué nos identificamos o identificamos a otros. La propia redacción del libro invita a que el lector siga una visión aparentemente lógica del mundo y de la vida si se trata de la primera o de las primeras lecturas que uno realiza con exhaustividad en el estudio del comportamiento humano y el desarrollo organizacional. La división de paradigmas evolutivos en colores es una herencia de Wade y Wilber, tal y como el propio autor reconoce, y es muy visual (de hecho un libro adicional hace aún más visual la teoría). Esto sin duda es un gran acierto. El penoso estado mental, la holgazanería intelectual y la frecuente falta de tiempo de la mayoría de personas del planeta son cualidades hoy universales que agradecen contenidos masticados y ágilmente digeribles.
- El autor maneja una elegante destreza narrativa reuniendo elementos de estudio contrastado y juicios propios. Una de las grandes cualidades de un buen escritor de ensayo empresarial ha consistido hasta hoy precisamente en esto. A lo largo del libro Laloux hace referencia a hechos, datos científicos y estudios propios y de expertos con incuestionable empirismo; intercalándolos con la exposición de afirmaciones propias que se mueven en el terreno de una experiencia emocional y espiritual hacia la que el ser humano tendería hoy (he aquí uno de mis grandes dolores con este libro, luego entraré en ello). La narrativa, en todo momento, es ilusionante e impecable. A mí, desde luego, me resulta inspiradora.
- El ensayo aporta claridad y concreción como respuesta a uno de los mayores retos de nuestro tiempo: la falta de sentido y el cambio cultural en las organizaciones. Una de las razones para el éxito de una buena teoría y su difusión en la sociedad es la cualidad del autor para formular sus tesis en el momento justo, respondiendo a una preocupación extendida y dando una propuesta de solución a posibles dolores reales. En este sentido, la teoría es todo un acierto.
Pese a todo esto, mi acercamiento al libro «Reinventar las organizaciones» de mi compañero Frederic Laloux, implica a la vez un soplo de esperanza y la sensación de asistir a un juego magistral de acrobacia argumental. Todo el libro es alentador e interesante; si bien una gran cantidad de las tesis que el autor da como válidas en el libro acerca del desarrollo de la Humanidad se enmarcan dentro de la categoría de las teorías subjetivas (como p.e. su lectura de la evolución humana -de la que paleoantropólogos y biólogos tendrían mucho que decir-, su comprensión del management, o su idea mesiánica del propósito evolutivo); otro tanto de afirmaciones pertenecen a una corriente de pensamiento y cosmovisión del mundo muy concretas (el modelo transpersonal y la teoría integral); y la tercera parte de afirmaciones basadas en algunas empresas personalmente considero que no son ni universal ni mayoritariamente replicables.
EL ERROR DE BASE DEL VIEJO Y EL «SUPUESTAMENTE» NUEVO PARADIGMA
Creo que el principal error de Laloux consiste en proponer la misma fórmula de trabajo para la mejora organizacional que ha caracterizado a la mayoría del pensamiento empresarial de los últimos 140 años, y que por otro lado es la base de la consultoría tradicional o industrial: Primero estudio las organizaciones que me parecen fantásticas (menos de un 1% del panorama empresarial), luego propongo o dejo caer la idea de que el resto del planeta trate de ser como ellas (el resto del 99% del mercado), y por último formulo una teoría (otra más) sobre cómo llegar a ser como ellas. El resumen de la jugada es el siguiente: Un experto estudia el mundo, me dice a mí -que trabajo en mi empresa- cómo es ese mundo y cómo debería ser, y por último me ofrece herramientas para conseguirlo. La cosa lleva tanto tiempo siendo así, que ni siquiera imaginamos que pueda llegar a existir algo diferente, y nuestra esperanza de cambio se reduce a la espera de un nuevo milagro que esta vez sí -ya para siempre- suponga de una vez por todas la eterna salvación. El nivel de EGO que hay en toda esta cadena de creencias que acabo de enunciar me resulta inabarcable tanto por el lado del que formula el milagro como por el lado del que se lo cree. De modo que continúo con el razonamiento.
Decir que estoy agotado de esta dinámica creo que es quedarme corto. Cuando dejé la consultoría tradicional y suscribí los principios de consultoría artesana, esperaba encontrar otra forma de hacer y comprender la vida bastante diferente. Y aunque encuentro en algunos compañeros esa inspiración, la mayor parte del tiempo solo veo la misma actitud y pretensiones pero con un barniz impostado de nueva conciencia y post-its que marea. Resulta claro en mi experiencia que esta forma de abordar el cambio no integrativa y basada en casos de éxito genera más frustración y dolor por el camino en las organizaciones. En concreto, alrededor de la teoría de Laloux no he conocido uno sino cinco casos de organizaciones que han tratado de seguir los cánones de la teoría con resultados desastrosos. ¡Ojo, que no achaco a la teoría por sí misma la total responsabilidad en el fracaso de todos estos casos!, solo pido que seamos sensatos. Si bien es cierto que el cambio cultural tiene mucho de mezcla entre arte y ciencia, y que todos estamos aprendiendo en este nuevo escenario de relaciones; lo que de ningún modo podemos permitirnos es sumar nuevos cadáveres a los antiguos, ni siquiera aunque nos muevan las mejores entre todas nuestras buenas intenciones.
Como buen pragmático, después de todos estos años acompañando el cambio, mi reflexión es tan inmediata como meridiana en este sentido: Resulta abismal en mi experiencia la diferencia entre creer en un modelo o un paradigma tratando de imponerlo en una organización; y creer en las personas que integran esa organización adaptándonos como facilitadores y agentes de cambio a su momento y su necesidad. En otras palabras, está genial que yo practique el dzogchen en mi casa, haya leído bibliotecas enteras de maestros y esté escribiendo un libro que pretende mapear la condición humana y lo que nos está pasando (hasta ese grado de locura he llegado)… pero las personas a las que sirvo prioritariamente y por este orden suelen tener que comer y alimentar a sus familias, luego suelen querer enriquecer y mejorar su experiencia de vida en el trabajo; y por último se animan a pensar en nuevos horizontes. Por tanto no son tan importantes mis convicciones como mi capacidad de compasión y comprensión de la realidad del otro. No importan tanto los paradigmas como la humanización real de nuestras relaciones. La enorme falla del modelo de Laloux y el de muchos otros, no radica es las fantásticas reflexiones y herramientas que nos ofrecen, sino en la falta de empatía con la necesidad inmediata de las personas. En la admirable y bienintencionada búsqueda de estos autores por mejorar el contexto en el que trabajan las personas, se olvidan de respetar su criterio y tenerlas verdaderamente en cuenta, no como usuarios de normas o modelos de otros, sino como fantásticos creadores y mantenedores de buenas prácticas.
En su libro, Laloux expone el ejemplo de Brian Robertson y del proceso de creación de la Holocracia como un ejemplo de lo agotador y poco recomendable que resulta que las personas busquen por sí mismas las buenas prácticas: «Robertson y sus dos confundadores empezaron experimentando sin descanso con cualquier práctica organizativa que sonara prometedora. Estos experimentos cotidianos con distintas prácticas organizativas resultaban agotadores. Con el tiempo la loca experimentación se decantó en un conjunto sofistiado y coherente de estructuras y prácticas al que Robertson llamó Holocracia.» En realidad en ese mismo argumento, reside el argumento en contra de no hacerlo. Fue esa actitud de búsqueda constante la que, a pesar del dolor y la incertidumbre continua en sus inicios, dio lugar a la Holocracia y a un sistema de gobierno útil para esa empresa. Si esta empresa vivió ese proceso de descubrimiento, ¿por qué otras no? Que su creador o creadores incurrieran luego en el eterno retorno de querer montar OTRO MODELO MÁS replicable al resto de organizaciones, forma parte de su responsabilidad, no de la nuestra.
Bien diferente sería que una empresa quisiera realizar un cambio significativo de forma rápida. Este es un intento inconsciente de suicidio tan común que diariamente lo atiendo. Como si fuera un médico mental, observo cómo las organizaciones tratan de convencerse de que «cogiendo algo que le ha funcionado a otro, podremos despegar«. Mi experiencia es que el cambio cultural reside en el cómo, casi nunca en el qué.
Si se diera el caso de que las personas a las que sirvo están en su mundo y yo en el mío, yo debo servir a la mejora de su mundo a partir del suyo, no del mío. Como facilitador mi obligación es partir de ellos para que crezcan y evolucionen, no tratar de convencerles con lenguajes, conceptos, teorías o modelos que no pueden o no necesiten con urgencia comprender. Tenemos dos opciones: aplicar un modelo o partir de las ideas y decisiones de las personas para generar ese modelo. Ambas cosas pueden salir bien o mal, pero la clave radica en el camino que hemos recorrido para llegar a ese resultado.
En mis comienzos acompañé a una empresa que aparentemente podría considerarse que fracasó en su cambio, pero todos los empleados sorprendentemente aceptaron que habían sido ellos los responsables de sus propias decisiones. Eso -y no cualquier otra cosa- es el verdadero y enorme cambio significativo que se está fraguando en nuestro tiempo, desde el victimismo o el acomodamiento fundado en el consumo de modelos, a la asunción de responsabilidades propias sobre mis propias decisiones y acuerdos. Porque cuando llegue el momento de evaluar si la cosa ha ido bien o ha ido mal en un proceso de cambio cultural, la responsabilidad del éxito o el fracaso dependerá de una teoría («esos malditos cabrones consultores nos han jodido la vida con su modelo«) o de las propias personas de la organización («hemos hecho todo lo que hemos podido y hemos disfrutado haciéndolo a partir de lo que somos«)
Mientras una enorme cantidad de personas luchan por encontrar, formular y dictar en qué consiste el nuevo paradigma, la forma de gobernanza perfecta o el mejor modelo de organización, mi trabajo consiste en facilitar que cada persona de cada organización viva y trabaje sobre sus propias decisiones sobre una base de sostenibilidad económica y realista que garantice la continuidad o transformación de su entorno de trabajo.
QUÉ PROPONGO PARA SALIR DE LA RUEDA
¡Qué te he dicho que lo importante no es el qué, sino el cómo! ¿Ves cómo eres un yonki de los modelos milagrosos? :)) Lo siento pero para saber más sobre mi perspectiva completa tendrás que esperar al libro o sufrirme como cliente. Juro que no escribiré nada que tenga que ver con otro modelo, teoría o redención universal. Yo sí he cogido el mensaje de hartazgo de milagros y cálices celestiales que rezuma a diario esta sociedad 🙂
***
Si te cuadra algo de lo que digo y quieres comentarlo, hazlo aquí en comentarios, en las redes sociales o en privado a david.criado@vorpalina.com.
***
Si necesitas apoyo o acompañamiento en tu proceso de cambio consulta nuestro catálogo de servicios de acompañamiento al cambio y formación y amplia más información escribiendo a david.criado@vorpalina.com
***

por David Criado | Ago 29, 2019 | HUMANISMO y TALENTO

“Lo sabes y no puedes explicarlo. Pero lo sientes. Lo has sentido toda tu vida entera. Que hay algo malo con el mundo. No sabes lo que es. Pero está allí, como una astilla clavada en tu mente que te está enloqueciendo»
The Matrix, hermanas Wachowski (1999)
Me encanta la ciudad de San Francisco; su estética es electrizante. En realidad este es parte del problema. Lo es porque por dentro, en su ética, San Francisco hoy está vacía. El fenómeno de las ciudades de cartón-piedra es global: lugares que ya no existen precisamente porque los visitamos. Pero en San Francisco hay algo más que este vaciamiento cultural de franquicias y globalización que alimenta un turismo de masas barbarizante. En sus calles existe una mezcla de decadencia histórica y surgimiento de lo nuevo, en un choque titánico y desigual entre humanidad y digitalidad del que hasta ahora no había escrito. He apostado en mi vida abiertamente por utilizar la tecnología como medio para tratar de mejorar la condición humana. Diré, tan solo para comenzar, que San Francisco me parece el claro ejemplo de todo lo contrario. Si Londres y Nueva York fueron los paradigmas mundiales de la formulación, el colapso y el desengaño del capitalismo financiero global; San Francisco es hoy el indicador más claro de la creciente burbuja del capitalismo digital.
Quiero advertir a todos aquellos adoradores del dataísmo que éste será un duro artículo que está orientado directamente a atacar a la línea de flotación de la modernidad. No creo que lo estemos haciendo bien. Como seres humanos se nos está escapando lo mejor de todo lo que hemos logrado durante siglos. El activismo tecnológico militante y la exaltación de «la vida inorgánica» hablan de nuestra imbecilidad, no de nuestra inteligencia. Estamos viendo a diario una deshumanización y una pérdida de nuestra riqueza interior como personas que si bien tiene precedentes históricos nada memorables, no es comparable a ningún otro periodo de la historia en cuanto al ritmo de destrucción del pensamiento crítico, la riqueza interior y la memoria.
La ciudad de San Francisco es un caso especialmente paradigmático, significativo y doloroso del momento actual en el que vivimos. Probablemente es el ejemplo más claro de que los nuevos monstruos que amenazan a la condición humana pueden parecer preciosos. San Francisco es hoy el paradigma de la ciudad gourmet, del quiero y no puedo del ser humano en la Tierra. En una suerte de metáfora impagable atravesando el Golden Gate, la Puerta Dorada, accedemos a una nueva Fiebre del Oro, a un paraíso prometido lleno de leyenda. Desde la propia ciudad se ve la antigua cárcel de Alcatraz pero no se visualiza la propia. Paradójicamente, en una nueva suerte de puñalada a nuestra historia, San Francisco (Francisco de Asís) fue uno de los santos más humildes y contrarios a la riqueza exterior que han existido en la historia del cristianismo. Sus sucesores inmediatos no solo practicaron un voto continuo de pobreza sino que abogaron activamente porque la Iglesia lo practicara de verdad. Por supuesto si usted teclea hoy las dos palabras San Francisco en Google, el santo ni aparece. En un ejemplo más que inmediato del funcionamiento voraz de la mentalidad San Francisco, ésta ha eliminado por completo a la persona en cuya memoria se fundó. Las dos palabras San Francisco han dejado de identificarse ya con la virtud y han comenzado a significar la lenta destrucción de la persona.
Esta mentalidad aparentemente inofensiva del postureo y el egotismo materialista está convirtiendo una ciudad histórica y culturalmente rica y diversa en una granja masiva de producción y consumo en serie. Donde antes se luchó por la igualdad racial, donde miles de artistas e intelectuales de la contracultura ganaron y defendieron derechos pioneros en el mundo y donde se practicó la libertad, hoy tan solo se produce y se consume. Mediante el halo de lo cool y la atracción de lo moderno, la tecnología se convierte en el vehículo de una creciente desvalorización de la persona hasta relegar al individuo a una mera parte de un proceso. Parece como si estuviéramos cansados de explotar animales y plantas y hubiéramos sentido el impulso irrefrenable de explotarnos a nosotros mismos globalmente con el desafortunado desenlace de estar teniendo éxito.
La mentalidad San Francisco representa el paso de la sociedad del bienestar a la sociedad del rendimiento, es la tendencia a mercantilizarlo todo y comprender que nuestro progreso como especie y nuestro desarrollo como personas son proporcionalmente directos a la eficiencia en la gestión de la información y a una innovación que favorezca la comodidad y la agilidad. De acuerdo a esta mentalidad, algo es útil cuanto más cómodo o más rápido sea consumirlo, ejecutarlo o crearlo. Todo está bien mientras consiga ahorrarnos tiempo para sumarlo a esa gran bolsa de tiempo en la que hacemos una gran cantidad de cosas sin esfuerzo orientadas a no ser ni vivir verdaderamente nada.
La mentalidad San Francisco es el triunfo del futuro imaginable sobre la realidad explícita, la victoria de la aspiración constante por lo que podemos ser contra el disfrute de lo que somos, el engordamiento de la emotividad del instante contra el cultivo del análisis en perspectiva, el voluntarismo distópico del pensamiento positivo contra el compromiso con la causa justa, la simplificación embrutecedora de los mensajes y las citas virales contra el pensamiento reflexivo y meditado, el endiosamiento de la novedad y el inmediato plazo en contra de lo eterno y el largo plazo, la idealización de lo instrumentalmente útil (TENER) contra lo intrínsecamente útil (SER), la justificación superlativa de cualquier medio para lograr un fin. Hinchemos e inflemos el virus del emprendimiento suicida, ya que el emprendimiento sensato abarata los costes sociales demasiado poco.
La mentalidad San Francisco es un rodillo que vende trato igualitario y oculta adoctrinamiento y uniformización global. Da igual de donde seas y de donde vengas, da igual tu religión o tu cultura, tu origen o formación, mientras sumes a la fábrica y des tu tiempo de vida en sacrificio, eres siempre bienvenido. Da igual donde estés, por remota que sea tu región o milenario que sea tu legado, allí también llegamos y pasamos el rodillo; nosotros somos la nueva Coca-Cola.
Para la mentalidad San Francisco interesan poco la ética, el pensamiento crítico o la auténtica felicidad. Porque la felicidad no se practica, se consume. Porque la meditación no se interioriza, se visita. Porque el yoga ya no es un modo o una filosofía de vida saludable milenaria, sino una colección de asanas o posturas físicas. La mentalidad San Francisco prima la apariencia y la riqueza exteriores sobre la tranquilidad y la riqueza interiores. Nadie está vivo si no está alerta, lo importante es no parar de moverse o inventar. El glamour y el exhibicionismo de la más absoluta intimidad en redes sociales públicas y globales transforma a una puñetera magdalena en un crujiente y delicado muffin, una reflexión de un gran maestro de la sabiduría en un magnífico candidato para un nuevo pie de foto.
En una suerte de peregrinaje de ciegos que enseñan a otros a comenzar a serlo, miles de programas formativos y personas visitan San Francisco movidos por la mitología de las corporaciones, atraídos por el altar de la intelectualidad global de Stanford, por las mesas de billar, el supuesto hecho de hacerse millonario en un garage, las oficinas molonas en pradera y las bicicletas para el interior del campus, por las dispensadoras gratuitas de bebida o los restaurantes de comida ecológica para empleados. A San Francisco llegan todos los peregrinos de lo digital tal y como religiosa y obligatoriamente todos los musulmanes acuden a la Meca. Poco importa que solo sean conocidos los casos excepcionales de éxito y que el peaje de vidas truncadas e historias de fracaso apenas se conozca.
La mentalidad San Francisco explota una tendencia humana que si no se trabaja, acaba por controlarnos: Nos encantan las teorías dualistas sobre el comportamiento humano, la etiqueta fácil o las teorías rápidas para identificar roles, los libros que nos invitan a ayudarnos a nosotros mismos, las macroconferencias motivadoras en las que todo el mundo chilla y salta; nos apasionan todas estas cosas porque hemos convertido incluso nuestro propio desarrollo y el crecimiento personal en un nuevo objeto de consumo. Acumulamos herramientas, picoteamos conceptos, seguimos a influencers o líderes de opinión. Cualquier cosa sirve para dar un relato comprensible a nuestra travesía incierta. Por eso siempre son bienvenidas las charlas de filosofía en las grandes corporaciones tecnológicas del valle, por eso se abre las puertas al humanismo y se publicitan las incorporaciones de sociólogos y pensadores a estas nuevas empresas; porque ni la filosofía ni el humanismo son ya elementos centrales de la riqueza interior de las personas, tan solo son herramientas que podemos contratar y consumir, visitas a las que podemos escuchar durante unos minutos para volver luego al sistema. Si el estoicismo se rescata hoy en Sillicon Valley no es para practicarlo, sino para utilizarlo en beneficio del sistema.
La mentalidad San Francisco no tiene límites e invade nuestra casa. De repente un día reaparece en mi vida uno de esos gurús estilosos al que me tocó sufrir en una clase y que siempre dedicó su vida a replicar power points aparentes en escuelas de negocio. Le veo en el telediario haciendo aspavientos indignado porque todavía no hay vuelos directos de Madrid a San Francisco y alega que «eso dice todo de la falta de visión emprendedora de nuestro país«. A mi vecino, un profesional contrastado, le acaban de desalojar por impago porque con 55 años no encuentra trabajo (ni siquiera en todas esas jodidas empresas que hablan de edadismo en la prensa); el chaval que nos hace los recados vive en un zulo; la fruta que comemos dura semanas pero sabe a plástico y supera la dureza del diamante porque nos da igual el ciclo de los cultivos y solo queremos comer lo que nos gusta todo el año; el trabajo es cada vez más precario; dormimos en muebles que nadie ha fabricado cerca; el mundo pierde impasible la Amazonia,… pero a este buen hombre le preocupa que no haya vuelos directos de Madrid a San Francisco. ¡Virgen Santa! que diría el maestro Forges.
Otro iluminado sale hablando con el maestro Iñaki Gabilondo. Le dice que él no piensa morir, que la inmortalidad está cerca y que el ser humano está avanzando tanto que vivirá para siempre y que él ya no cree en la muerte. Iñaki, claro está, lo flipa. Da igual que cada vez cueste más independizarse o saber qué demonios es eso de una pareja o una persona estable, es indiferente si las patologías mentales y el consumo de antidepresivos aumenta, no importa que ensimismados en nuestra burbuja observemos al mundo desde arriba, qué más da si el coste de la mentalidad San Francisco hace mucho mal muy lejos aunque cada vez más cerca. Imagino a varios refugiados perdiendo su vida en las fronteras o sobreviviendo para encender la televisión y ver a este atrevido muchacho (porque no tiene otro nombre este renombrado experto de avanzada edad). Si usted no puede imaginar la imagen de ese refugiado, yo le ayudo porque lugares no nos faltan: vaya a Oriente medio, a Oriente Próximo, a las costas de España o a Ceuta o Melilla, a la frontera de EEUU con México, a Venezuela, a Nigeria,… mire el nuevo colapso financiero provocado intencionadamente en Argentina, o la siguiente crisis económica global.
El Dios al que todos adoramos ya no manda a su hijo a morir en Jerusalén por todos nuestros pecados; ahora le ayuda a multiplicarlos pasando varias rondas de financiación de la mano de sus ángeles inversores. Las mentes humanas ya no son inteligentes, lo son las aplicaciones móviles que se miden por su usabilidad, tal y como llevamos tiempo midiendo a las personas. No me importa tu coherencia o la honestidad de lo que piensas o haces, solo me importa que lo que digas pueda ser tendencia. No me metas rollos macabeos sobre la tranquilidad de espíritu, la condición humana o la realización personal, dime en qué aplicaciones puedo encontrar más rápido y con menos esfuerzo un chute momentáneo de algo parecido a lo que en la antigüedad era el amor.
En la mentalidad San Francisco, en este nuevo Matrix hipervitaminado y a tope de esteroides positivos, vivimos para perpetuar nuestros prejuicios y servirlos, no para ponerlos en cuestión y superarlos. Nos acercamos y agregamos a personas que piensan como nosotros y nos alejamos de las que nos llevan la contraria. Descartamos a personas por su foto o las etiquetas de su perfil, y sí, lo se, antes las descartábamos por su imagen en persona pero ¡maldita sea! al menos nos dábamos la oportunidad de conocerlas, y puede incluso que tras hacerlo nos lleváramos una buena lección. Los mensajes pro-eficiencia se reproducen como esporas. No escribas tantas palabras en el blog, que nadie lo lee y a nadie le interesa. Aprende a posicionarte en la red porque por encima de tu mensaje lo que más importa es cómo lo dices. El conocimiento que mueve el mundo se concentra en cada vez menos universidades que tienden a retroalimentarse. Las editoriales y los centros de opinión no se multiplican sino que se reducen.
Si usted quiere ver cuál es el futuro de la mentalidad San Francisco concierte una reunión por la mañana en un rascacielos del downtown y a la tarde pasee por sus calles. Vea una de las ciudades con mayores índices de desigualdad del planeta, asista a la chapa y pintura de la concentración públicamente financiada de empresas en el centro en una suerte de parque temático del pensamiento positivo y la fiebre del oro global. Entre en la maravillosa tienda de Apple y al salir observe al actual mendigo y antiguo empleado de una tecnológica empujando lo que queda de su vida dentro de un carrito de la compra. Vea todo esto y asuma que asistimos a la muerte de la espiritualidad. Pasamos en nuestro tiempo, sin apenas darnos cuenta pero con nuestra participación, de las comunidades abiertas y culturalmente diversas a las comunidades cerradas y fundadas en virtud del pensamiento único de la nueva Santísima Trinidad: el materialismo deshumanizador, el consumismo sin límite y la ilusión de crecimiento infinito de un capitalismo financiero decadente.
La fórmula de la mentalidad San Francisco, consciente a veces e inconsciente otras, se repite a lo largo y ancho del globo:
- ANULAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO desinvirtiendo y provocando la agonía de modelos, manifestaciones y formas de pensamiento molestos para el sistema; y favoreciendo formas de irreflexión masiva basadas en la justificación del sistema.
- DESREGULARIZAR EL MERCADO haciendo interpretables o evitables cualquier tipo de norma o freno a la especulación sin medida para favorecer el interés privado por encima del bien común.
- PRECARIZAR EL TRABAJO para mejorar la vida de unos pocos y aumentar la diferencia de ingresos entre clases contribuyendo a destruir la clase media existente. Esto implica precarizar la vida de muchos para mejorar el negocio real de unos pocos por medio de sucesivas políticas de gentrificación que generen la sensación de una nueva burguesía aparentemente más selecta pero cuantitativa y cualitativamente más empobrecida.
- DESTRUIR LA DIVERSIDAD y promover el pensamiento único, dando lugar a un nuevo sistema mediante el colapso del anterior y a través de la mercatilización total del espacio público, las culturas y las manifestaciones sociales.
La mentalidad San Francisco no es una conspiración ni una paranoia propia. En cierto sentido ha sido enunciada mucho más inteligentemente por personas más capaces que yo como Handke, Illouz, Zizec, Stiglitz, Sennett, Giddens, Klein, Nussbaum, Harari, Han,… y tantos otros pensadores. No soy ejemplo de nada, solo quiero advertir y compartir por aquí de algo que a título personal intento por todos los medios revertir.
Nos estamos quedando reducidos, estamos pasando de la vecindad al aislamiento; despreciamos poco a poco la sociedad igualitaria orientada a los derechos universales que preconizó una Ilustración esperanzadora, para abrazar la sociedad cruel de los ganadores y los perdedores que defienden unos pocos; estamos cediendo el control y el protagonismo sobre lo que nos pasa al consumo y el seguimiento de lo que nos dan; involucionamos de la superación como sociedad del darwinismo al retorno a la selección «natural» como individuos aislados.
Podemos y debemos trabajar por una forma de vivir mucho más conectada con la sencilla idea de disfrutar la vida, tratar de comprenderla, cuestionarnos y cuestionar lo que hacemos a diario. Podemos dejar de caminar como zombies y atrevernos a volver a ser personas. Trabajo a diario para que dejemos de vivir tan distraídos y volvamos a conectar con las cosas importantes. No vivimos el silencio de la reflexión, sobrevivimos al ruido de los acontecimientos. Estamos saturados y todavía estamos a tiempo de liberarnos de la enorme cantidad de estímulos y dependencias que generamos a diario. Y esto no se puede hacer mediante tecnología sino mediante una revisión honesta y profunda de la insostenible forma en la que nos relacionamos y generamos riqueza interior. Tecnología, sí, desde luego, pero no contra todo lo demás.
***
Si necesitas apoyo o acompañamiento en tu proceso de cambio consulta nuestro catálogo de servicios de acompañamiento al cambio y formación y amplia más información escribiendo a david.criado@vorpalina.com
***
TRAINING DAYS Academy continúa creciendo y habrá a partir de Septiembre ediciones en Madrid y Girona. Está ya muy avanzada la edición internacional para América Latina en la que están participando personas de 9 países diferentes. Puedes consultar detalles en la web de convocatorias.

por David Criado | Ago 21, 2019 | ACOMPAÑAMIENTO AL CAMBIO

«No es el peso de las cosas lo que las hace insoportables, sino la cantidad de tiempo que sostenemos esas cosas. Medio quilo de arroz sostenido durante un minuto se convierte en una insoportable tonelada cuando se sostiene una semana.»
Famoso argumento en favor del constructivismo
En este breve artículo repasaré niveles, fuerzas y resistencias del cambio cultural en las organizaciones a partir de la aproximación reveladora de un compañero y maestro en esto del cambio.
Día a día compruebo cómo es realmente evidente lo complicada que resulta mi vocación. Algunos de mis amigos no se cansan de recordármelo y yo tampoco me canso de insistir en que nací en gran medida para ser paciente. Y aunque me entreno, medito e ilustro en la práctica de la compasión y el amor a diario, procuro recordar que tal y como decía el maestro Albert Camus, «Si en la vida solo bastase con amar, todo sería muy sencillo«. Precisamente por ello he creído conveniente hacer un brevísimo repaso, apenas un esbozo, de la cantidad de factores que influyen y debemos atender en todo acompañamiento al cambio cultural dentro de una organización. No se me ha ocurrido nada mejor que rescatar un modelo de otro compañero. Lo hago con gusto porque encuentro placer en parecer brillante rindiendo honores y partiendo del trabajo de alguien que ya ha lo ha sido antes. Comenzamos.
El modelo al que yo denomino 4,7,12 es probablemente junto al modelo COP del maestro Fred Luthans, uno de mis marcos de comprensión favoritos en cambio organizacional. En 2012 salía a la venta la 7ª edición del fantástico libro Organizational Theory, Design, and Change del maestro Gareth Jones. Este libro, aunque viejuno en muchas concepciones, ejemplos y aproximaciones al comportamiento organizacional, es para mí a estas alturas un buen clásico sobre la teoría organizacional genialmente concebido y estructurado. Es obligado señalar que en las conclusiones de Jones resuenan mucho algunas ideas brillantes ya formuladas por los padres fundadores del comportamiento organizacional como Rosabeth Moss Kanter, Argyris, Putnam, Greiner o Likert.
4 NIVELES
El caso es que Gareth Jones planteaba entonces que en todo proyecto de cambio cultural existen 4 posibles niveles interdependientes de cambio:
- Recursos humanos o cualquiera de los nombres molones que queramos inventar. Esto se traduce en formación, capacitación y desarrollo de habilidades; sociabilización de la plantilla para generar nuevas rutinas de convivencia; cambio de normas y valores para motivar una fuerza de trabajo comprometida y real; análisis de los sistemas de recompensa y gestión; y cambios en la composición del modelo y/o equipo/s de gobierno de la organización.
- Recursos funcionales. Esta inversión se traduce en cambios en la estructura de funcionamiento (departamentos, equipos, modelos de trabajo) que tienen por objeto dejar de poner el foco en el dolor persistente y comenzar a invertir recursos y atención en funciones de la organización que resulten provechosas para todos.
- Competencias tecnológicas: La renovación constante de herramientas no es el objetivo; más bien se trata de utilizar la tecnología con criterio. Resulta clave en esta tarea reinventarse con cabeza para conservar el posicionamiento sin incurrir en la ansiedad de la novolatría en la que actualmente estamos inmersos.
- Competencias organizacionales: Conocer y manejar una perspectiva sistémica con una mirada integradora y amplia de la organización es -cada vez lo noto más en mis clientes- una clave vital para alcanzar cierto grado de estabilidad y confiabilidad interna. En aquellas organizaciones en las que los empleados no son colaboradores ni compañeros, la agonía suele ser larga y dolorosa. Sin embargo -y empleando el lenguaje del paradigma de empresa consciente de mi compañero Koffman- es frecuente hallar éxito en el cambio cultural en aquellas organizaciones en las que las personas no solo cumplen con su TAREA-IMPERSONAL-ELLO, sino que también piensan en clave RELACIONES-INTERPERSONAL-NOSOTROS gracias a que la organización permite el desarrollo del INDIVIDUO como PERSONAL desde su YO.
7 FUERZAS DE CAMBIO
Expuestos estos 4 niveles de cambio, el maestro Jones destacaba además 7 fuerzas para el cambio que se encuentran en el ambiente y que afectan a todo proceso de cambio. En concreto destacaba que a menudo los equipos directivos actúan con excesiva lentitud ante las fuerzas competitivas, económicas, políticas, globales, demográficas, sociales y éticas que continuamente se actualizan y renuevan.
Tengo ejemplos de todas ellas en cada uno de mis clientes y aunque lamento no poder compartirlos porque me debo a la confidencialidad y la confianza de las personas a las que sirvo, sí diré que solemos errar en alguna medida en todas ellas pero el error más frecuente es obsesionarse con tener una ventaja competitiva ignorando el resto de las otras fuerzas. Hace poco hablaba con mi compañera Alicia Barco sobre la constante tendencia a que el hecho de que un cliente se centre en ver con claridad un solo árbol le impida a menudo ver el bosque.
12 RESISTENCIAS DE CAMBIO
Por extensión, el maestro Jones nos regala esta reflexión: Siempre durante el cambio cultural surgirán 12 posibles resistencias que deberemos atender:
- Resistencias a nivel organizacional: Estructura, cultura y estrategia. Casi siempre al acompañar el cambio, los profesionales nos olvidamos de alguna de estas tres, pero es necesario que las tres estén alineadas. Son tres cosas bien diferentes que se sirven entre sí.
- Resistencias a nivel funcional: Diferencias en la orientación y poder y conflicto. Todo el mundo ve el problema desde su problema, lo que implica que nadie entiende el problema. Grábate, lector o lectora, esta frase y recuérdala siempre porque siempre es así. Esto fenómeno conocido en psicología visión de túnel según Jones aumenta la inercia organizacional. Cuando los diferentes equipos o departamentos creen ver el problema en el otro, todavía queda mucho por hacer. Respecto al poder y conflicto vivo frecuentemente cómo el hecho de apostar por unas actitudes, funciones y compromisos implica que unas personas o departamentos entren en juego y otras salgan de él de uno u otro modo, y esto genera fricciones que debemos ponderar a diario.
- Resistencias a nivel grupal: Normas, cohesión y pensamiento de grupo. Incluso los nuevos modelos de gobernanza organizacional insisten en la existencia de normas compartidas. El ser humano no puede guiarse sin referencias comunes ni reglas. Por añadido, es un hecho que muy a menudo en las organizaciones 70 personas pensando a la vez son más imbéciles y capaces de tomar peores decisiones que una sola persona haciéndolo. Este patrón deficiente denominado pensamiento de grupo está asociado a grupos muy cohesionados donde el grupo resta importancia a la información negativa o incluso la ignora por completo tomando decisiones incoherentes o suicidas. De este modo tenemos que encontrar un difícil equilibrio porque cierta cohesión favorece el desempeño, pero mucha cohesión lo anula y hace que el grupo sea perezoso y cambie lento.
- Resistencias a nivel individual: Sesgos cognitivos, incertidumbre e inseguridad, percepción y retención selectivas y hábitos adquiridos. En esta familia de resistencias todas las organizaciones que he acompañado suelen hacer un pleno al 15, es decir, las tienen todas. Esto sucede porque las organizaciones son conjuntos de personas y las personas tenemos conductas y comportamientos similares y fácilmente contagiosos. En este sentido nada me ha ayudado más que familiarizarme con grandes escuelas de vida, estilos y prácticas de acompañamiento y escuelas de terapia y psicología en las que he ampliado horizontes.
Si bien el discurso y el análisis posterior de Jones ha sido en parte evolucionado por otros compañeros durante estos años, defiendo que nada de los niveles, fuerzas y resistencias que acabo de enunciar son ahora diferentes y que, por consiguiente, es muy útil tener en mente este modelo 4,7,12 de cara al acompañamiento de organizaciones.
Como último apunte me gustaría señalar que el hecho de atender a todos estos elementos, no significa responsabilizarnos en exclusiva de ellos como profesionales del acompañamiento sino poner en su justo lugar y proporción la responsabilidad de cada persona en todo esto. Solo así, en mi experiencia, son posibles cambios duraderos y significativos.
Espero que este artículo te haya resultado interesante. Si es así, no dudes en compartirlo 😉
***
Si necesitas apoyo o acompañamiento en tu proceso de cambio consulta nuestro catálogo de servicios de acompañamiento al cambio y formación y amplia más información escribiendo a david.criado@vorpalina.com
***
TRAINING DAYS Academy continúa creciendo y habrá a partir de Septiembre ediciones en Madrid y Girona. Está ya muy avanzada la edición de la edición internacional para América Latina en la que están participando personas de 9 países diferentes. Puedes consultar detalles en la web de convocatorias.